
nota completa
Momento de decisión: a 80 años de Pearl Harbor (1)

1941 fue un año determinante en la historia del siglo XX. Un momento de decisión, como lo calificó el Subsecretario de Estado de esa época, Sumner Welles. Aunque no se lo supiera todavía, el ataque de Hitler a la URSS en junio había significado el principio del fin para Alemania como potencia que pretendía erigirse en el elemento dominante del concierto europeo y tal vez mundial; a su vez, el golpe japonés a la flota norteamericana en las Hawaii, con todo lo catastrófico que fue para los norteamericanos, implicó el ingreso de lleno de Estados Unidos a un conflicto en el que ya se dirimía la supremacía global y del cual emergió como ganador absoluto. De esa lucha de gigantes la Unión salió como única superpotencia, armada de punta en blanco económica y militarmente, para ejercer una supremacía que no ha perdido hasta ahora; aunque actualmente dicha superioridad se encuentre amenazada por el crecimiento chino y por lo irreductible que se está haciendo la resistencia a su hegemonía de parte de los estados que no quieren acomodarse al dictado de Washington.
Pese a las alegaciones de traición, sorpresa e infamia con que se motejó al ataque japonés, la irrupción de Estados Unidos en la guerra, en diciembre de 1941, fue un ingreso a conciencia, deliberado y buscado por el ala más dinámica de la oligarquía estadounidense, representada por el partido demócrata. Este tipo de perspectiva suele ser tachada de “conspirativa” por los difusores del discurso dominante. Que hay seres divagantes y fantásticos que deambulan por el ciberespacio no cabe duda; pero, más allá de las mentes calenturientas, la realidad es que los desarrollos contemporáneos responden generalmente a motivaciones que no son las que exhibe la historia oficial del poder sistémico: cargada de información y calificaciones equívocas, distorsionadas y maniqueas. La información sesgada es una manera de cambiar la realidad por su apariencia.
Esto obliga a una lucha muy fatigosa para desentrañar los recovecos de una verdad la mayor parte de las veces manipulada o ambigua. La batalla por esclarecer o por estafar al público se convierte así en uno de los factores clave de la estrategia moderna, estrategia que en ocasiones se basta a sí misma para ganar batallas sin poner en juego la totalidad de los propios recursos. En el bando aliado, el momento de decisión de la segunda guerra mundial estuvo sostenido por una vigorosa propaganda que sostenía la razón contra la sinrazón, la democracia contra la tiranía, la autodeterminación de los pueblos contra la fuerza bruta. Esto era muy bueno y en gran medida cierto, si se atiende a la naturaleza del nazi-fascismo, pero, en realidad, lo que estaba en juego era el principio de poder, la facultad de reafirmar un sistema preexistente –el imperialismo anglosajón, nucleado en Washington y Londres- contra la amenaza de una subversión imposible de definir en sus posibles desarrollos. La rebelión de los imperialismos insatisfechos –Alemania, Italia y Japón- amenazaba el estatus quo, y la presencia de la URSS, cuyas aspiraciones nacionales por aquella época era difícil disociar de sus orígenes internacionalistas y revolucionarios, planteaban incógnitas y desafíos que no podían ser desatendidos por el capitalismo clásico, centrado en Wall Street y en la City de Londres.
No hay duda de que la vertiente del racismo, del nacionalismo biológico, del exterminio como parte de la ingeniería social que anidaba en el corazón del nazismo era un factor negativo en extremo y que debía ser combatido a toda costa; pero iguales o muy parecidas tendencias estaban arraigadas en el corazón del otro bando, sólo que atenuadas por un discurso hipócrita o naturalizadas por la satisfacción de su cumplimiento a lo largo de mucho tiempo. Las consecuencias inmediatas de un eventual triunfo del Eje, por otra parte, no estaban asociadas a la liberación de nadie: Hitler era un admirador del imperio británico y su oferta inexplícita, pero bien conocida, había sido siempre preservarlo a cambio de que Gran Bretaña le dejara las manos libres en el Este de Europa.
En este escenario la clase dirigente norteamericana, que se sentía llamada a heredar el imperio británico, no iba a evadir el desafío. La expansión para consolidar sus fronteras interiores se había cumplido en el siglo XIX, con el arrebato a México de la mitad de su territorio, la derrota del Sur secesionista y la conquista del Oeste. La guerra contra España en 1898 significó el desembarco del país en el escenario mundial: con la ocupación de las Filipinas EE.UU. se transformó en potencia naval tanto sobre en el Atlántico como sobre el Pacífico. El almirante William Thayer Mahan sistematizó en sus análisis geopolíticos una visión que se acomodaba maravillosamente bien a las posibilidades de su patria.
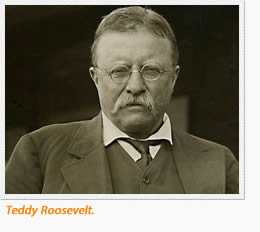 Todavía no era hora de competir a escala global, sin embargo; el pueblo norteamericano no se visualizaba como una potencia internacional ni se interesaba en los asuntos del mundo; quería más bien dar rienda suelta a su individualismo y eventualmente organizar un poco mejor su sociedad, cuya vida económica y estructuración en clases en ese momento, 1900, padecía de una desigualdad flagrante, con hiatos brutales entre la riqueza más insolente y la más cruda pobreza. La presidencia del republicano “Teddy” Roosevelt (un imperialista de los de cáscara amarga) comenzó a atacar el problema y lo hizo con relativo éxito al regular y contener el poder de los trust. A partir de allí una línea oscilante se estableció en el juego de equilibrios sociales de Estados Unidos: la mejor demostración de su utilidad fue el New Deal del presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt, primo en quinto grado de Teddy, quien desde el gobierno pudo poner un freno a la catástrofe de la Gran Depresión durante los años 30.[i]
Todavía no era hora de competir a escala global, sin embargo; el pueblo norteamericano no se visualizaba como una potencia internacional ni se interesaba en los asuntos del mundo; quería más bien dar rienda suelta a su individualismo y eventualmente organizar un poco mejor su sociedad, cuya vida económica y estructuración en clases en ese momento, 1900, padecía de una desigualdad flagrante, con hiatos brutales entre la riqueza más insolente y la más cruda pobreza. La presidencia del republicano “Teddy” Roosevelt (un imperialista de los de cáscara amarga) comenzó a atacar el problema y lo hizo con relativo éxito al regular y contener el poder de los trust. A partir de allí una línea oscilante se estableció en el juego de equilibrios sociales de Estados Unidos: la mejor demostración de su utilidad fue el New Deal del presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt, primo en quinto grado de Teddy, quien desde el gobierno pudo poner un freno a la catástrofe de la Gran Depresión durante los años 30.[i]
El ingreso al Gran Juego
La Gran Guerra del 14-18 brindó a los sectores del establishment la ocasión de entrar de lleno en el match global. Woodrow Wilson llegó al gobierno proclamando su voluntad de mantener la neutralidad en el conflicto, pero un buen dosaje de las informaciones para influir a la opinión y el hecho de que Estados Unidos ya había elegido bando y además no podía permitir un triunfo alemán a causa de los enormes empréstitos que había concedido a las fuerzas de la Entente y quedarían comprometidos en caso de la derrota de esta, llevaron al ingreso norteamericano al conflicto. La torpeza de la diplomacia alemana también ayudó al transmitir, por cable submarino, especulaciones sobre una eventual alianza de los germanos con México dirigida contra Estados Unidos. Los ingleses hacía tiempo que venían “pinchando” esa vía y no les hizo falta mucho para fabricar, con los datos birlados allí, los elementos de una intriga que sería recogida por los elementos belicistas y pro-aliados de la Unión para fogonear la entrada norteamericana al conflicto. El ingreso yanqui a la guerra determinó el triunfo del bando aliado al aportar sangre fresca al agotado escenario europeo. Lo de sangre debe ser entendido en sentido literal: el “cannon fodder” o, en español,” carne de cañón”, fue el arma más importante de una guerra que se basó en gigantescas batallas de desgaste en las cuales el material humano era la variante decisiva para determinar el agotamiento del adversario y, con él, el triunfo o la derrota.
Aunque las pérdidas de Estados Unidos en los pocos meses que duró su compromiso a gran escala no fueron comparables a las sufridas por los europeos, fueron bastantes sin embargo como para potenciar el aislacionismo al cual su pueblo siempre había sido propenso. A pesar del ruido ensordecedor de la propaganda patriótica la opinión de pueblo profundo había seguido desconfiando del compromiso exterior. La prosperidad de los años 20 y luego el temor y la repulsa que provocaron la Depresión y el acrecentamiento de tensiones en Europa, que anunciaban otra matanza, exacerbaron esta desconfianza a la política de gran potencia.
Obviamente, no era este el programa del sector dirigente, que percibía claramente dos cosas: una, que la suerte del Imperio británico había quedado echada como consecuencia del agotamiento causado por la Gran Guerra y que en consecuencia había de producirse, más pronto que tarde, un rediseño de la balanza de poderes mundial, un relevo al que no quería ni podía faltar; y, otra, que era necesario “unir a los explotadores con los explotados del país dominante en torno a una noción de patria que permitiese la emergencia de una nueva nación democrática compuesta de un capital y un laborismo unificado”.[ii]
Estas dos líneas de acción fueron magistralmente combinadas por Franklin Roosevelt, un presidente carismático, aristocrático y sensible a las desigualdades sociales, pero que también era un realista implacable y se encontraba plenamente compenetrado con los objetivos que interesaban al sector dirigente al cual él mismo pertenecía. No de inmediato, pero en forma gradual a medida que se cernían las nubes de un nuevo conflicto a gran escala, fue preparando el ingreso de Estados Unidos en la guerra que se veía venir. Una vez estallada esta y sobre todo a partir de la caída de Francia, que puso aparentemente a Alemania a un paso de la victoria, el compromiso de Roosevelt con Gran Bretaña se hizo manifiesto: en una escalada de medidas diplomáticas que desafiaban la neutralidad, primero brindó un refuerzo esencial a la Armada británica, proveyéndola de decenas de buques escolta que se encontraban almacenados en los diques desde el final de la primera guerra, y luego organizó un flujo ininterrumpido de abastecimientos (militares y de todo tipo) a los países que se encontraban enfrentados a los países del Eje. Básicamente a Gran Bretaña, la URSS y China. Y por fin “accedió” a patrullar la mitad del Atlántico para preservar en ese espacio a los convoyes dirigidos a Gran Bretaña de los ataques de los submarinos alemanes, ocupando Islandia para disponer de una base apta para dificultar las tareas de estos. Nada de este trasiego fue gratis: por las leyes de “cash and carry” primero y luego de “lend and lease” Washington se cobró en especie la ayuda, aunque difirió la mayor parte de los pagos hasta el fin del conflicto. De todos modos la ayuda no se hizo plenamente efectiva hasta que Gran Bretaña –que a mediados de 1940 estaba virtualmente quebrada- hubiese agotado completamente sus reservas de oro y divisas. El arreglo incluyó también la cesión de bases para Estados Unidos en las posesiones británicas o canadienses en el Caribe, Terranova y Nueva Escocia. La Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Churchill en agosto de 1941, terminó poniendo en palabras esta política y proclamando explícitamente la voluntad de lucha hasta el fin para acabar con la tiranía nazi y organizar al mundo de acuerdo a normas que tuvieran en cuenta la autodeterminación de los pueblos.
El accionar norteamericano levantó desde el primer momento un clamor en Alemania, que podía legítimamente interpretarlo como un casus belli. Adolf Hitler se cuidó muy bien sin embargo de ceder a uno de esos accesos de cólera que tanto se le atribuían y dio instrucciones de no responder a las provocaciones, aunque por supuesto su ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, se encargó de protestar sonoramente. Es posible sin embargo que el creciente compromiso norteamericano, evidente desde mucho antes de que se firmara la Carta, haya determinado al Führer a apresurar el ataque contra la URSS antes de verse envuelto de lleno en esa guerra en dos frentes que tanto temía. Desconfiaba de Stalin del mismo modo que Stalin desconfiaba de él y, tanto para satisfacer su sueño de conquistar un Lebensraum para Alemania como para curarse en salud, el accionar estadounidense lo determinó probablemente a precipitar el ataque contra Rusia antes de que Estados Unidos echara su todo peso en la batalla.
La salida japonesa
 La resistencia alemana a “pisar el palito” promovió la búsqueda por Washington de otra vía para buscar el ingreso de la Unión en la guerra sin que el pueblo norteamericano, que favorecía la causa aliada pero que en general no quería asumir los sacrificios del conflicto, se alborotase y hiciese valer su preferencia de mantenerse como estaba, votando a las tendencias neutralistas o antibolcheviques que simpatizaban más bien con Alemania. Aunque estas últimas no pesasen gran cosa, habían encontrado en el aviador Charles Lindbergh un vocero provisto de un atractivo heroico y casi hollywoodense.
La resistencia alemana a “pisar el palito” promovió la búsqueda por Washington de otra vía para buscar el ingreso de la Unión en la guerra sin que el pueblo norteamericano, que favorecía la causa aliada pero que en general no quería asumir los sacrificios del conflicto, se alborotase y hiciese valer su preferencia de mantenerse como estaba, votando a las tendencias neutralistas o antibolcheviques que simpatizaban más bien con Alemania. Aunque estas últimas no pesasen gran cosa, habían encontrado en el aviador Charles Lindbergh un vocero provisto de un atractivo heroico y casi hollywoodense.
Japón era el tercer miembro del Eje y se encontraba desde hacía cinco años embarcado en una campaña en China que había tensado seriamente sus de por sí exiguos recursos materiales. Estaba animado además por la esperanza de fundar una gran Esfera de Coprosperidad Asiática –que en realidad implicaba sobre todo la prosperidad japonesa- desalojando a ingleses, holandeses y norteamericanos de sus posesiones coloniales del Extremo Oriente. El triunfo alemán en Francia en 1940 alentó estas aspiraciones y animó a los nipones a realizar un serie de operaciones en la península indochina que en un primer momento estuvieron sobre todo dedicadas a la ocupación de la región de Tonkín, al norte de Vietnam, para cortar así una de las dos rutas de suministros por las cuales se reabastecía China. La otra era la carretera de Birmania. En julio de 1941 esa acción inicial se transformó en una ocupación generalizada del país (que seguía bajo la administración de Vichy), implantando bases aéreas y navales que gravitaban hacia Mar de la China del Sur y el estrecho de Malaca. Se cimentaba así la posibilidad de desarrollar operaciones a gran escala contra Malaya y las entonces Indias Orientales Holandesas, que regurgitaban de petróleo y caucho, insumos esenciales para un Japón hambriento de materias primas.
Estados Unidos siempre había antagonizado la expansión japonesa en China, a la que veía como a un mercado gigantesco susceptible de recibir con el tiempo los capitales y los productos manufacturados de su industria. Esa oposición arrancaba de la época de la guerra ruso-japonesa en 1904-1905, cuando el gobierno de Theodore Roosevelt se esforzó, por vías diplomáticas, en mantener la expansión nipona dentro de ciertos límites. La invasión en gran escala de China que los japoneses realizaron a partir de 1937, en la cual cometieron atrocidades de bulto y llegaron a ocupar prácticamente todo el litoral chino, hizo del Japón un villano ideal para la propaganda y generó una repulsa en la opinión que la predispondría contra el país asiático de una manera que en ningún caso se conseguiría contra la aria Alemania. Los componentes racistas de esa propaganda serían un factor que incentivaría el fervor belicista cuando las tensiones se convirtieran en conflicto. De modo que, mientras los planificadores norteamericanos y británicos proyectaban en Washington las que serían las grandes líneas que deberían tomar las acciones en un futuro próximo –y que ponían como primera prioridad la derrota de Alemania-, paralelamente, desde las oficinas de Inteligencia Naval para el Extremo Oriente se comenzaba a elaborar un plan muy preciso y rigurosamente escalonado para forzar a Japón a realizar alguna acción ofensiva contra Estados Unidos que supusiese una inmediata apertura de hostilidades y arrastrase al país al torbellino de la guerra.
[i] Aunque hay que observar que la verdadera salida de la Depresión se produjo recién alboreando la década de 1940, con el crecimiento industrial y la movilización económica y social a enorme escala provocados por la guerra.
[ii] W.E.B. Du Bois, “The African Roots of War”, citado por Howard Zinn en “La otra historia de los Estados Unidos”, Siglo XXI Editores, México 2011, págs. 268-269.