
nota completa
Dos en el subibaja (II)

El imperialismo occidental en el lejano oriente golpeó las puertas de Japón a mediados del siglo XIX, no mucho después de que los ingleses violentasen las de China con sus guerras del opio. El primer contacto del Japón con occidente se había producido mucho antes, en la época de la expansión de Europa asociada a la emergencia del capitalismo en el siglo XVI, cuando marinos, soldados y comerciantes portugueses y españoles navegaron hasta la América precolombina y hacia los puertos y las riquezas del sudeste asiático y del oriente, en procura de una ruta que permitiese acceder a las ambicionadas especias cuyo tráfico había quedado interrumpido por la caída de Constantinopla y por la pretensión turca de convertir al Mediterráneo en un lago musulmán.
Al revés de lo que ocurrió en China, donde los avances comerciales y misionales de los occidentales no incidieron gran cosa, en el Japón enredado en las guerras civiles de los señores feudales (daimios) que entenebrecieron al país a lo largo del siglo XVI y principios del XVII, la llegada de los europeos y en especial la de los jesuitas fue en un principio acogida con beneplácito, pues los clanes que se disputaban el poder e incluso la misma autoridad imperial que se encontraba impotente ante la anarquía, estaban interesados en hacerse con conocimientos científicos y armas. La política de penetración de los jesuitas, por otra parte, era, bajo la conducción del portugués Francisco Javier y más tarde del italiano Alessandro Valignano, extremadamente inteligente. Discerniendo la sutileza, elegancia y orgullo de la cultura nipona buscaron reclutar, con un discurso fundado en argumentos racionales, a su clase noble. Se proponían seducir desde arriba más que adoctrinar y convertir a las clases populares, en la presunción de que estas últimas serían incorporadas a la corriente por sus dirigentes. Esta orientación no fue seguida por otras órdenes, que se esforzaron por trabajar con el pueblo llano en torno a criterios religiosos, cosa que fomentó la desconfianza de los estratos superiores. Cuando el período de las guerras civiles se clausuró con la afirmación en el “shogunato”([i]) del clan de los Tokugawa, ese activismo en el seno de las masas pasó a ser combatido y perseguido, terminando con la masacre de la población cristiana allí donde las órdenes se habían hecho fuertes, y en la expulsión de estas últimas del Japón.
A partir de entonces Japón se cerró a la manera de China frente a la influencia occidental, pero movido por pulsiones que diferentes. En China parece haber habido un exceso de confianza en el propio poder, agravado por la pesadez de los engranajes burocráticos que sostenían a la monarquía, incapaces de comprender el peligro que para su estatus quo representaba la evolución del mundo. En Japón, sociedad más elástica por el hecho de haber pasado o estar aún sumida en disputas feudales que tenían cierta similitud con las de Europa, había reflejos más vivaces ante lo que se percibía como un peligro y una disposición más viva a receptar las novedades que podían venir de fuera. Tal vez fue esta diferencia lo que determinó que los chinos en el siglo XIX se opusieran desdeñosamente a las pretensiones británicas, con resultados fatales para ellos. En cambio, cuando el comodoro norteamericano Mathew Perry se presentó con sus “barcos negros” frente a las costas japonesas, la casta dirigente nipona entendió que las cosas habrían de negociarse de alguna manera. Humillada, se tragó el orgullo y dio cabida al comercio con occidente, a la vez que apresuraba a imitarlo con diligencia en todos los campos que hacían a la gestión burocrática, la potenciación industrial y a la práctica y el equipamiento militar. La conmoción fue profunda, desde luego, determinando una crisis que terminaría con el predominio de los Tokugawa, vigente desde el siglo XVII, y con una reorganización del estado que acabaría con los restos del feudalismo y pondría a Japón en condiciones no sólo de preservar su territorio, sino también de competir en fuerza con los poderes occidentales. La etapa estuvo cruzada por una guerra civil y por oleadas de terrorismo político protagonizado sobre todo por los jóvenes de clase noble que concurrían a las escuelas de esgrima y artes marciales, a los que resultaba insoportable la violación de su país –marcada por episodios como el bombardeo e incendio de la ciudad de Kagoshima por la flota británica en 1865, en represalia al asesinato de ciudadanos occidentales y el incendio del consulado inglés. La autoridad del “shogunato” o “Bakufu” fracasaba en su intento coordinar la defensa contra la intervención y no podía ya mantener el equilibrio entre los clanes y su propio poder en progresiva disolución. No era capaz de gestionar el cambio que requería adecuarse a la modernidad.
La búsqueda de la salvación se encarriló por un territorio ambiguo. De un modo típicamente japonés, que ambiciona el cambio sin por ello abrogar el pasado, al proceso de reforma no se lo llamó Revolución sino Restauración, la llamada Restauración Meiji. Pasó por la voluntad de algunos de los jefes de clanes a asociarse en torno a la persona del emperador Meiji. Ello permitiría barrer las excrecencias anárquicas de los señores más díscolos, corroborando -o inventando- la autoridad central que el país requería para evolucionar de acuerdo a parámetros modernos. Para mejor consolidar la imagen de Emperador a ojos del pueblo llano, se hizo aún más hincapié en el aura de divinidad que la rodeaba.
Se inauguró entonces la llamada “Era Meiji”. En un siglo el gobierno, la economía, la estructura social y las formas de vivir iban a ser radicalmente transformadas bajo la influencia occidental a un alto costo interno, que pasó por muchas insurrecciones y una guerra civil, la rebelión Satsuma de 1877, en la cual perecieron decenas de miles de ex samurái[ii] levantados contra el gobierno y cuyo jefe se suicidó. Pero Japón no sería un simple objeto pasivo de la occidentalización. Conservó su viejo talante samurái, pese a la derrota. Lo que sucedió fue una revolución conservadora, si cabe esta contradicción en los términos. El poder asumió los contornos de los gobiernos de occidente, pero siguió concentrado en partidos dominados por jóvenes de procedencia samurái que pronto se reconvirtieron en patrones de empresa e inauguraron un proceso industrializador en gran escala y en gran medida orientado a la formación de una armada y un ejército capaces de medirse con los de occidente. Miles de consejeros extranjeros fueron contratados para desarrollar los ferrocarriles, el correo, los sistemas de gestión burocrática, las industrias, la educación, la marina y el ejército. La marina se organizó de acuerdo al modelo inglés; el ejército según normas francesas primero y alemanas luego. Alemanes y norteamericanos se encargaron de estructurar la formación universitaria. Pero en ningún momento estos expertos llegaron a influir a sus discípulos más allá de los conocimientos específicos que les impartían, ni nunca quedaron a cargo de las instituciones que fundaban.[iii]
La sombra del guerrero
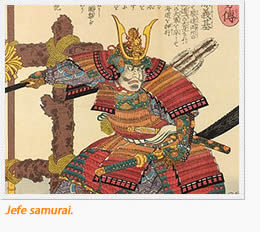 Winston Churchill describe de manera muy plástica este proceso en el tercer tomo de sus Memorias de guerra: “En menos de dos generaciones, sin otro antecedente que un pasado remoto, el pueblo japonés transformó la espada pesada de los Samurái en el barco revestido de acero, el fusil y el cañón, el torpedo y la ametralladora Maxim; en la industria se operó una revolución semejante… No obstante ello todo lo que habían asimilado eran los atributos externos de la ciencia aplicada… Detrás se hallaba el viejo Japón. Recuerdo que en mi juventud los caricaturistas británicos solían representar al Japón como a un joven mensajero, elegante, aliñado, de impecable uniforme. En cierta oportunidad vi una caricatura norteamericana cuyo estilo era radicalmente distinto. Un anciano sacerdote guerrero se levantaba augusto y formidable, con la mano en la daga”.[iv]
Winston Churchill describe de manera muy plástica este proceso en el tercer tomo de sus Memorias de guerra: “En menos de dos generaciones, sin otro antecedente que un pasado remoto, el pueblo japonés transformó la espada pesada de los Samurái en el barco revestido de acero, el fusil y el cañón, el torpedo y la ametralladora Maxim; en la industria se operó una revolución semejante… No obstante ello todo lo que habían asimilado eran los atributos externos de la ciencia aplicada… Detrás se hallaba el viejo Japón. Recuerdo que en mi juventud los caricaturistas británicos solían representar al Japón como a un joven mensajero, elegante, aliñado, de impecable uniforme. En cierta oportunidad vi una caricatura norteamericana cuyo estilo era radicalmente distinto. Un anciano sacerdote guerrero se levantaba augusto y formidable, con la mano en la daga”.[iv]
En las condiciones de mundo moderno, más allá de cualquier imperativo cultural, era natural sin embargo que Japón pretendiera a la larga sustituir al capitalismo occidental en el rol de ordenador y dominador de Asia, su área natural de influencia. Los problemas fundamentales que se oponían a ese proyecto eran la exigüidad del superpoblado territorio insular, y la carencia de materias primas para subvenir a las necesidades del desarrollo que requería mantener el tren y equipararse a las potencias coloniales. Pero en un principio ese propósito no afloró a la superficie, no fue plenamente consciente y en cualquier caso no era realizable. La cuestión para Japón fue por entonces insertarse en el juego de las grandes potencias y crecer dentro de él, como un participante más en la partida. El escenario que se ofrecía a sus ambiciones y que le era más connatural por su proximidad geográfica, por sus recursos y por sus antecedentes histórico-culturales era China, cuyo estado de desintegración ofrecía innumerables facilidades para la penetración colonial. Esto convirtió al Japón en uno de los depredadores de China y, por su proximidad y agresividad, en el más peligroso de todos. En 1894 estalló una guerra entre ambos países a causa de las pretensiones de Japón respecto a la península de Corea, guerra que se saldó con un triunfo nipón, pese a la disparidad del número de efectivos en pugna, muy favorable a los chinos. Por el tratado de Shimonoseki, que selló la paz, Japón se incorporó la isla de Formosa (hoy Taiwán), consolidó su influencia en Corea y obtuvo la posesión de la península de Liaodong, que incluía a la estratégica base de Port Arthur. Por presión de otras potencias y especialmente de Rusia, sin embargo, hubo de renunciar a este último premio, abriéndose así el camino a un nuevo contencioso, con el imperio de los zares esta vez, que produciría la primera de las guerras modernas, siniestro aperitivo de la primera guerra mundial.
El apetito moscovita para con China provenía del rápido crecimiento del capitalismo ruso tras las reformas de Alejandro II y del deseo de expandirse hacia el lejano oriente, en un encuadre de las tensiones inter-imperialistas que preanunciaban la crisis del sistema que llegaría en 1914. En ese juego, al alborear el siglo XX todavía no estaban firmes las líneas que ordenarían a los futuros enfrentamientos. Se vivían los últimos años de la pax britannica y Londres aún estaba envuelto en las maniobras de las disputas coloniales con Francia y con Rusia; con esta última a propósito de Afganistán y el paso a la India. En ese tablero Japón era una carta apreciable para jugar en la disputa con Rusia, como lo era Inglaterra para Japón. Ello determinó que ambas potencias signaran en 1902 un tratado de alianza militar que sin embargo tenía límites y excepciones: Japón se comprometía a no inmiscuirse en conflictos suscitados en Europa y los ingleses aclaraban que no tomarían partido en el caso de una guerra entre Japón y Estados Unidos, la potencia que desde la guerra de 1898 contra España había desembarcado en el Pacífico y en el escenario internacional como un actor a tener muy en cuenta. Estas reservas posiblemente impidieron que la guerra ruso-japonesa de 1904-1905 se transformase en la primera de las guerras mundiales. Esta encontraría su disparador en 1914, en Sarajevo.
El debut
 El conflicto –suscitado siempre en torno a Corea y a la influencia que tanto Tokio como Moscú pretendían ejercer sobre el norte de China, significó la presentación en sociedad de la potencia asiática. Occidente quedó deslumbrado por la resolución, eficacia e implacabilidad del ataque japonés a una gran potencia europea. Se debe reconocer, empero, que el núcleo de la fuerza rusa se hallaba muy lejos, que el ferrocarril transiberiano acababa de ser inaugurado y no podía proveer en la cantidad y con la rapidez necesarias los abastecimientos que se necesitaban en Extremo Oriente, y que los niveles de eficiencia de los mandos rusos y del aparato de gestión de los Romanov estaban lejos de ser los ideales. Como quiera que sea, la victoria japonesa lograda en gigantescos choques y con la conquista de la híper defendida fortaleza de Port Arthur, a lo que se sumó la destrucción de una flota enviada desde el Báltico a naufragar en la sola jornada de la batalla de Tusushima, significó el espaldarazo definitivo para que Japón fuese admitido en el club de las grandes potencias. Y también implicó, o debió implicar, la revelación de lo conectados que se hallaban los asuntos globales, así como lo próximas a la superficie que se encontraban las tensiones sociales: la guerra ruso-japonesa trajo aparejado el estallido de la primera revolución rusa, la que en 1905 abrió la era de las grandes conmociones civiles que se entremezclaron con los puros conflictos de poder entre las potencias, definiendo así el convulso talante que tendría el siglo y que se desborda en el presente.
El conflicto –suscitado siempre en torno a Corea y a la influencia que tanto Tokio como Moscú pretendían ejercer sobre el norte de China, significó la presentación en sociedad de la potencia asiática. Occidente quedó deslumbrado por la resolución, eficacia e implacabilidad del ataque japonés a una gran potencia europea. Se debe reconocer, empero, que el núcleo de la fuerza rusa se hallaba muy lejos, que el ferrocarril transiberiano acababa de ser inaugurado y no podía proveer en la cantidad y con la rapidez necesarias los abastecimientos que se necesitaban en Extremo Oriente, y que los niveles de eficiencia de los mandos rusos y del aparato de gestión de los Romanov estaban lejos de ser los ideales. Como quiera que sea, la victoria japonesa lograda en gigantescos choques y con la conquista de la híper defendida fortaleza de Port Arthur, a lo que se sumó la destrucción de una flota enviada desde el Báltico a naufragar en la sola jornada de la batalla de Tusushima, significó el espaldarazo definitivo para que Japón fuese admitido en el club de las grandes potencias. Y también implicó, o debió implicar, la revelación de lo conectados que se hallaban los asuntos globales, así como lo próximas a la superficie que se encontraban las tensiones sociales: la guerra ruso-japonesa trajo aparejado el estallido de la primera revolución rusa, la que en 1905 abrió la era de las grandes conmociones civiles que se entremezclaron con los puros conflictos de poder entre las potencias, definiendo así el convulso talante que tendría el siglo y que se desborda en el presente.
El Japón se involucraría rápidamente en ese proceso. Terminada la guerra con Rusia el deseo japonés de conseguir una retribución acorde con sus aspiraciones tras obtener tan señalada victoria se vio otra vez entorpecido por la interferencia de occidente; de Estados Unidos, para ser más precisos. Poco después, el estallido de la guerra del 14 brindaría a Japón otra oportunidad, que los japoneses no dejaron pasar: la de crecer a expensas de las posesiones coloniales alemanas en China. Con la toma de Tsing-Tao y la ocupación de la península de Shantung, más la ocupación de una serie de islas en la Micronesia que también habían sido colonias alemanas, consiguió un premio considerable a muy poco precio. Su labor en el control del área del Pacífico a través de la búsqueda de los cruceros alemanes que incursionaban en esas aguas fue una apreciable ayuda para los británicos, como también lo fueron las tareas de escolta de los convoyes aliados en esas aguas y en las del Mediterráneo. De modo que Japón se sentó a la mesa de tratado de paz en Versalles en calidad de una potencia entre las potencias.
No tardaron en estallar los diferendos, sin embargo. Estados Unidos estaba muy atraído por el mercado chino, respecto al cual ya había desarrollado a nivel diplomático una política de puertas abiertas, y recelaba de las aspiraciones de Japón no sólo a competir en ese espacio sino a hegemonizarlo. La presencia japonesa en Micronesia por otra parte, venía a amenazar las comunicaciones entre las islas Hawai y las Filipinas, el último florón colonial que le quedaba a España en el momento de la catástrofe de 1898 y del cual Washington se había apropiado después barrer a los españoles y suprimir el movimiento independentista filipino.
En este ambiente tóxico se sumó la ofensa que las potencias occidentales infligieron a Japón a negarse a reconocer una cláusula presentada por los nipones en la que solicitaban el reconocimiento de la igualdad racial entre occidentales y orientales. Esta bofetada al orgullo japonés y oriental en general fue compensada admitiendo el dominio de Japón sobre península de Shantung, pero dejó huella. Los japoneses incubaron su resentimiento, pero los chinos, que acababan de fundar su república, se sintieron profundamente ofendidos por el hecho de que una vez más las potencias extranjeras se arrogasen el derecho de decidir por ellos, en violación de todos los principios enarbolados por Woodrow Wilson en torno a la autodeterminación de las naciones.
El curso que siguió la política japonesa de ahí en más estuvo marcado las oscilaciones de la situación global. Los japoneses se revelaron como fabricantes excelsos y como exportadores de primera línea de productos manufacturados, pero los datos que limitaban su crecimiento y aumentaban las tensiones internas ascendían paralelamente. El Japón constituía una sociedad industrial intensamente urbanizada, con fuerte incidencia del sentimiento nacionalista, en la cual se diferenciaban intereses de clase que se expresaban a través de los medios de comunicación de masas, de los partidos políticos y de las agrupaciones que tendían a la acción política directa. “Los segmentos más destacados del establishment eran la aristocracia, la burocracia superior o “mombatsu”, los dirigentes del partido político conservador, los grandes intereses capitalistas (“zaibatsu”), los terratenientes y la burocracia militar o “gumbatsu”.[v] Fue dentro del ámbito de este último sector, entre la oficialidad joven, donde las tensiones a la que la evolución de un mundo suspendido entre dos guerras sometía a Japón se manifestaron más pronto y con mayor violencia.
El salto al vacío
Japón no disponía de materias primas para sustentar su crecimiento industrial; tenía que traer de lejos el acero para sus barcos o aviones, el combustible que los alimentaba y alimentaba al movimiento de la sociedad entera, que a su vez estaba superpoblada y rascaba un pobre sustento de una tierra en más de una ocasión devastada por terremotos y maremotos. El crack de 1929 golpeó a fondo el precario equilibrio de la sociedad japonesa y a partir de ese momento los acontecimientos se precipitaron. Surgieron sectas militares que presionaban por seguir con los planes para ocupar porciones sustanciales de China y asegurarse así un flujo ininterrumpido de materias primas, alimentos y mercados. Siendo la japonesa por tradición una sociedad marcial, los militares no tardaron nada en convertirse en la fuerza dominante dentro del gobierno y, tanto para seguir sus propios planes como para distender su propia crisis interna y calmar a los sectores radicales de la oficialidad joven, impulsaron la agresión contra China. Esta política se iba a encontrar con el ascenso del nacionalismo chino, que se expresaba tanto a través de los elementos más limpios del Kuomintang, como de los del ascético Partido Comunista chino y sus jefes, cuyo internacionalismo era sincero, pero que entendían bien que la realidad brota del suelo que se pisa. La lucha por la liberación de una opresión externa es inescindible de la lucha por la liberación social.
Las provocaciones japonesas, como el incidente de Mukden en 1931, desembocarían en la primera batalla de Shangai, en la creación del estado títere de Manchukúo y en la partida de Japón de la Sociedad de las Naciones; primera herida, que iba a revelarse mortal, al organismo internacional que se presumía iba a evitar la guerra entre las potencias. A poco de andar, en 1937, estalló la lucha en gran escala entre China y Japón y el imperio del sol naciente se lanzó a la una carrera por el predominio regional que tendría, en las condiciones del mundo en ese momento, el más fatal de los desenlaces. En efecto, el balance del poder global había quedado en entredicho a partir de la guerra del 14. A pesar de triunfo aliado, los dos grandes imperios coloniales en sentido estricto, Gran Bretaña y Francia, habían salido irremediablemente heridos del conflicto, y las “potencias reformistas” –Alemania, Italia y Japón, con el añadido de la Unión Soviética, cuya subversión corría en un diapasón diferente pero todavía más peligroso para el orden establecido- representaban diferentes grados de amenaza que tendían a descontrolarse. El choque se produjo y la victoria alemana en el Oeste, en 1940, que desbancó a Francia y puso a Gran Bretaña contra la pared, abrió para Japón una oportunidad que parecía ser de oro para organizar su soñada Esfera de Coprosperidad Asiática, que sería liderada por Tokio y que presumía la eliminación del predominio occidental del oriente y el extremo oriente.
El problema era Estados Unidos, que pretendía desde siempre jugar el papel de primus inter pares y estaba demasiado lejos y era demasiado fuerte para ser alcanzado. No vamos a reseñar aquí el camino que llevó a Pearl Harbor; este un tema aparte y demasiado complejo para abordarlo en esta nota que ya se ha extendido demasiado. Baste decir que Japón, a pesar de su tradición de realismo diplomático, estaba demasiado poseído por sus demonios familiares que invocaban el orgullo nacional y su superioridad marcial como para no quedar implicado en la red de provocaciones que montó Washington hasta llevarlo a dar el primer golpe en la guerra del Pacífico. Le brindó así al presidente norteamericano Roosevelt el motivo que necesitaba para llevar a su país a una guerra global en la cual sabía que se jugaba, más allá de cualquier otra fundamentación, ética o del carácter que fuere, el destino de su país como superpotencia. Más allá de los innumerables crímenes de que fueron responsables los ejércitos de Mikado en China (basta mencionar la masacre de Nankín) psicológicamente era imposible que Japón se allanase a la retirada general de China e Indochina que les exigía Washington para levantar las sanciones que le había impuesto y que estaban estrangulándolo en su capacidad económica y en su aptitud militar. Apenas si le quedaba combustible para seis meses para abastecer su flota. Le quedaban a Japón dos opciones de hierro. Allanarse a esas exigencias y suicidarse en una guerra civil, o atacar en la esperanza de que en el juego del conflicto global y obteniendo una gran ventaja inicial, obtener un empate. Eligió el segundo camino y también prácticamente se obliteró. Pero su papel en ese lapso fue dramático y espectacular. La “blitzkrieg” del Pacífico duró apenas seis meses, hasta la batalla de Midway, pero supuso un despliegue impresionante de fuerza, eficiencia e intrepidez que conmovieron a los pueblos de oriente, demostrando lo ficticio o al menos lo relativo, de la presunta superioridad racial de los occidentales y lo vulnerable que era su predominio. Cayeron Malaya, las Filipinas, la fortaleza de Singapur, las Indias Orientales Holandesas, Borneo, Nueva Guinea, Siam y Birmania, y el aliento de los japoneses se sintió en las fronteras de la India y en el norte de Australia. A partir de entonces comenzó un lento retroceso, jalonado de feroces batallas. Los japoneses se hicieron famosos por el mal trato que prodigaban a los prisioneros, pero ello no debía extrañar mucho pues ellos mismo se rehusaban a serlo, prefiriendo la muerte en batalla que al deshonor que para su código implicaba rendirse. Con los kamikaze, los pilotos que se inmolaban arrojándose con sus aparatos contra los barcos enemigos, esta ética del suicidio llegó a su punto límite.
La bomba atómica y el ingreso de la URSS a la guerra contra el Japón terminaron con la funesta epopeya, aunque se debe decir que las argumentaciones norteamericanas que intentan explicar los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki como un acto de “compasión” destinado a terminar más rápido con el sufrimiento de los japoneses y con la lista de bajas americanas son una perfecta falacia. Los japoneses estaban vencidos y su gobierno quería rendirse cuando las bombas explotaron. Y Washington lo sabía. El propósito de su lanzamiento fue experimentar sobre un cuerpo vivo sus efectos y, secundariamente, adelantarse al ingreso de la URSS al conflicto para limitar el papel de un socio incómodo en las negociaciones de paz.
 Así concluyó la aventura japonesa por erigirse en un gran protagonista global. Ese papel correspondería a China, que a pesar de estar devastada por la guerra suponía una base mucho más vasta y potente para jugar ese papel. A Japón solo le ha restado, hasta ahora, desempeñar el rol de segundo de Estados Unidos en Asia. La ocupación norteamericana fue singularmente benévola y beneficiosa. El general Douglas Mac Arthur –en otros planos un temible “warmonger” contra el comunismo-, y los equipos especializados que lo secundaron, llevaron a cabo algo que muchos han definido como una segunda gran reforma que vino a complementar a la restauración Meiji, con una reforma agraria y educativa que arraigaron gracias precisamente a los procesos de cambio que el Japón por sí mismo había generado en el siglo anterior. Japón se convirtió así en una sociedad de masas con un sistema político participativo a gran escala. Sin embargo, no se puede pronosticar nada respecto al futuro, pues la multiplicidad de variantes a que puede dar lugar el conflicto entre el imperialismo norteamericano y las aspiraciones chinas y rusas inhibe cualquier vaticinio. Y debajo de las capas del cambio, la dura tradición del servicio sigue impregnando a la cultura japonesa.
Así concluyó la aventura japonesa por erigirse en un gran protagonista global. Ese papel correspondería a China, que a pesar de estar devastada por la guerra suponía una base mucho más vasta y potente para jugar ese papel. A Japón solo le ha restado, hasta ahora, desempeñar el rol de segundo de Estados Unidos en Asia. La ocupación norteamericana fue singularmente benévola y beneficiosa. El general Douglas Mac Arthur –en otros planos un temible “warmonger” contra el comunismo-, y los equipos especializados que lo secundaron, llevaron a cabo algo que muchos han definido como una segunda gran reforma que vino a complementar a la restauración Meiji, con una reforma agraria y educativa que arraigaron gracias precisamente a los procesos de cambio que el Japón por sí mismo había generado en el siglo anterior. Japón se convirtió así en una sociedad de masas con un sistema político participativo a gran escala. Sin embargo, no se puede pronosticar nada respecto al futuro, pues la multiplicidad de variantes a que puede dar lugar el conflicto entre el imperialismo norteamericano y las aspiraciones chinas y rusas inhibe cualquier vaticinio. Y debajo de las capas del cambio, la dura tradición del servicio sigue impregnando a la cultura japonesa.
Cualquiera sea el futuro, históricamente queda para Japón el mérito de haber sido el primero de los pueblos periféricos en proyectarse al primer plano del acontecer mundial y en haber propinado al orgulloso occidente un revés o una serie de reveses militares de enorme repercusión. Esos golpes rompieron el encantamiento por el cual un puñado de británicos, holandeses, franceses, norteamericanos o portugueses mantenían bajo obediencia a pueblos que sumaban miles de millones de personas con diferente color de piel, que profesaban religiones distintas y se distribuían en un vasto mosaico cultural.
Esta contribución al despertar de los pueblos sumergidos, aunque pueda haber sido en parte involuntaria, va a quedar como un legado imborrable. Agigantado, si cabe, por la impronta fanática y dramática que tuvo y que imprime una nota me atrevería a decir de cierta grandeza estética a esa terrible peripecia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[i] “En el Japón anterior a la “restauración Meiji” se distinguían dos principios a partir de los cuales se ordenaba el Estado. “Uno simbólico, dinástico, depositario de la soberanía, del mandato del Cielo, y era el “tenno”, que se traduce aproximativamente como Emperador. Pero el verdadero poder era ejercido por el “shogun” o comandante en jefe, mezcla de intendente de palacio y condestable, que bajo el régimen de los Tokugawa se erigiría en amo absoluto”. Jean Lacouture: “Jesuites. Les conquérants”, Editions du Seuil, 1991.
[ii] Los samurái eran hombres de armas que se regían por un código de honor, el Bushido, y se ponían al servicio de un señor feudal. Su abolición como clase no eliminó su espíritu, que siguió impregnando a las fuerzas armadas de Japón moderno y del cual dio testimonio el comportamiento tan intrépido como cruel de los soldados japoneses durante la guerra.
[iii] Tanto en este asunto como en la orientación general de la nota, he seguido los lineamientos trazados por el hermoso libro “El Imperio japonés”, de John Whitney Hall, publicado en la “Historia Universal”, editorial Siglo XXI, Madrid, 1970.
[iv] Winston Churchill: “La Segunda Guerra Mundial. La Gran Alianza”. Peuser, Buenos Aires, 1950.
[v] John Whitney Hall, op.cit.