
nota completa
La hegemonía a 75 años del fin de la segunda guerra mundial
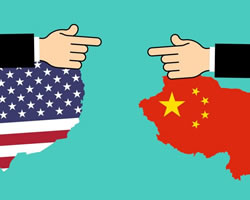
Hace unos pocos días se cumplió el 75 aniversario del fin de la segunda guerra mundial. Fue el banderazo para los tiempos de la guerra fría. Se cerraba el ciclo de la pugna por la hegemonía mundial entre las potencias anglosajonas y Alemania (con Japón e Italia como asociados que procuraban insertarse en su estela y ser absorbidos en ella) y se estrenaba una época en que la hegemonía norteamericana era contendida solo por la existencia de la Unión Soviética, económica y tecnológicamente retrasada respecto a los Estados Unidos, pero provista de una capacidad nuclear capaz convertir una guerra abierta entre ambas potencias en una operación de suma cero. Por consiguiente existía una bipolaridad nacida del equilibrio del terror bajo cuyo paraguas progresaron las revoluciones coloniales, en muchos casos fagocitadas por el imperialismo norteamericano, o por el inglés y el francés reformados, pero que en otros, al menos durante algún tiempo, permitieron el surgimiento de estados dotados de cierta capacidad de autonomía, como Egipto, Indonesia, Siria, Irak, Argelia y algunos países latinoamericanos. O bien la aparición de aspirantes a potencias de primer nivel, como China y la India. La primera logró ese estatus y no lo ha perdido desde entonces, mientras que la segunda se afirmó en su papel potencia regional.
Esta situación se prolongó mal que bien hasta el hundimiento de la URSS. Estados Unidos –o más bien su clase dirigente- creyó entonces haber tocado el cielo con las manos y haberse asegurado, definitivamente o al menos por un plazo imposible de predecir, el rol de única gran potencia preponderante, al estilo del Imperio Romano. Fue el instante del “fin de la historia”, la frase con que Francis Fukuyama creyó haber bautizado al fin del ciclo de las guerras mundiales y la inauguración de una época de “pax americana” destinada a durar perdurablemente. Sin embargo, diez años más tarde ese sueño se vino abajo simbólicamente con la caída de las Twin Towers y, prácticamente, con el ciclo de guerras de agresión que Washington lanzó, con el pretexto de vengar esa afrenta, en el arco que va desde el Levante hasta los Himalaya. Esto desencadenó un desorden y un terrorismo generalizado que si bien pudo pensarse en un primer momento que favorecía los deseos de la superpotencia en el sentido de generar una estrategia del caos que le permitiera remodelar el medio oriente de acuerdo a sus deseos e interferir la estrategia china de la Ruta de la Seda, se reveló luego como una fuente de problemas, en la medida en que tensó los recursos políticos y diplomáticos norteamericanos, ya muy complicados por el endeudamiento interno de su propia sociedad. Este endeudamiento está referido fundamentalmente al viraje impreso por el neoliberalismo a la economía estadounidense, que dejó de basarse desde hace décadas en la producción para centrarse –como apunta Josep Fontana- en “en las actividades relacionadas con las finanzas, los seguros y los inmuebles… que se desarrollan además en el marco de una desregulación que favorece la especulación”.[i]
La crisis económica global, el empobrecimiento de la clase media estadounidense y la inestabilidad en los estratos más bajos de esa sociedad produjeron una sorpresa: la inesperada victoria de Donald Trump, un outsider del establishment político, aunque no del sector dirigente. Trump buscó repatriar parte del capital norteamericano emigrado a latitudes donde podía explotar la mano de obra barata, a fin de reconstituir el empleo en su propio país. El presidente tuvo cierto éxito en su empeño, aún a costa de dañar la relación con China; pero en este momento, como secuela del agravamiento de la crisis económica precipitado por la aparición del Covid 19, ese proyecto está haciendo agua y le complica el panorama electoral.
El escenario actual es por lo tanto cualquier cosa menos estable. Se acabaron –hace rato- los sueños de la pax americana. El mundo es un hervidero, en el cual Estados Unidos sigue ejerciendo el papel de primera potencia, pero sin detentar el poder absoluto, como pareció poder hacerlo después de 1945 y en 1992. No se trata tanto de que haya decaído, sino más bien de que la presencia de otros protagonistas hace relativo su éxito. EE.UU. sigue siendo la primera potencia en términos militares, económicos, marítimos, tecnológicos y comunicacionales. La mayor parte de los programas operativos y de los navegadores de Internet aún siguen en manos de empresas estadounidenses. El inglés es la lengua franca en el mundo y la cultura norteamericana, para bien o para mal, es la que le imprime su sello. Pero China evoluciona a gran velocidad en varios de esos campos, y Rusia lucha por recuperar su perdido peso geopolítico y parece estar consiguiéndolo. Además, todavía no se ha visto a la Unión venciendo en una prueba de fuerza a un contrincante de recursos parejos en lo que hace a capacidad militar, lo que torna a su superioridad en este terreno, por lo menos, opinable. Salvo las pequeñas guerras que ganó en Granada y en Panamá, que no fueron guerras sino más bien intervenciones policiales contra unos gobiernos ínfimos a los que atacó aplicando una desproporcionada cantidad de fuerza, los conflictos en los que se involucró en forma directa después de 1945 se cerraron de manera inconcluyente y hasta con una derrota, en Vietnam.
Las grandes líneas del debate histórico
La gran coordenada por la que circuló el siglo XX fue la lucha por la definición de la supremacía y se planteó básicamente entre las potencias marítimas (las anglosajonas) y las continentales: Alemania primero y la URSS después. Este capítulo de la historia, que se abrió en 1914, no ha sido cerrado todavía pues la situación actual se asemeja precisamente a la de comienzos del pasado siglo: una serie de estados que se miran con desconfianza, armados hasta los dientes. Esas rivalidades fueron intersectadas en el siglo pasado por las protestas sociales y por la agitación ideológica que surgieron para combatir el estado de cosas, que en el año a que nos referimos llegó al paroxismo con el estallido de la primera guerra mundial. La catástrofe del 14 provocó la revolución rusa y un trastrocamiento general en el mundo. Este dato fue también esencial para definir el siglo. Sin embargo, los intentos por deconstruir y reconstruir a la sociedad global fracasaron. Plantearon el problema, ensayaron darle una solución como ocurrió en la Unión Soviética y luego en el llamado bloque socialista, pero cayeron víctimas de sus errores o sus contradicciones y sobre todo del enorme peso de la hostilidad del sistema capitalista. Su contribución a la salud de nuestro tiempo fue invalorable, sin embargo. Forzaron al capitalismo a corregir sus excesos y, en la medida que lo consiguieron, abrieron un espacio de prosperidad, modernidad y seguridad social de cuyos remanentes vivimos todavía.
Pues el capitalismo, a pesar de su victoria frente al comunismo con el fin de la guerra fría, no solucionó ninguno de sus problemas. Liberado de la “amenaza roja” se entregó a sus propios demonios y tornó el que iba a ser un “nuevo orden mundial” en un desorden global. Los defectos del sistema se ven hoy inflados fuera de toda proporción por el principio de la absolutización del beneficio y del rinde de la vertiente financiera, que se ha convertido en una finalidad en sí misma que hipertrofia la función especulativa del capital distrayéndolo de su faz productiva. Esta era lo que lo mantenía vinculado a lo concreto de las cosas, entre las cuales se contaba ni más ni menos que el destino de los seres humanos. Pero el capital, hoy, reducido a su sola representación abstracta, el dinero (un dinero incluso en vías de transformarse en un símbolo inconsútil, en una cifra que circula por el espacio cibernético), se convierte en una dimensión irresponsable dentro de la cual a veces hasta es difícil fijar a un enemigo para pedirle cuentas. La fuga hacia adelante en la cual “todo lo sólido se desvanece en el aire”, como diría Marshall Berman, se vuelve el rasgo preponderante del presente.
En este marco y tras el naufragio de las grandes ideologías o más bien de las formas en que estas tuvieron ocasión de encarnarse, quedan dueñas de la escena las potencias y las superpotencias o aspirantes a tales, a su vez correas de transmisión del interés de los grupos de capital concentrado. Esta conexión puede ser muy fuerte y determinante, o articularse de manera mucho más sofisticada, indirecta o indefinida. En el caso de Estados Unidos, el principio de que “el gobierno es el órgano ejecutivo de la burguesía” tiene una aplicación más directa que en cualquier otra parte, en la medida en que es allí donde se encuentran los máximos órganos del poder bancario y la más formidable acumulación de fuerzas militares, última ratio de cualquier diferendo. En China, en cambio, en la medida en que uno puede discernir algo de su misterio, parece estar teniendo lugar una experimentación de capitalismo productivo vigilado por el estado. Se trata de una herencia directa de la revolución comunista china. Combinando el aporte del capital privado y su circulación no digamos irrestricta, pero sí muy fluida, que consiente grandes acumulaciones de dinero, con un estilo de gobierno que no pierde de vista la planificación de las grandes líneas del desarrollo y que diagrama su política exterior a escala global, China está consiguiendo perfilarse como un poder capaz de rivalizar con el de Estados Unidos.
La cuestión es, en primer término, si China está interesada en antagonizar a la Unión en su rol de orientador de la política global, o si más bien entiende que lo más conveniente es llegar a un equilibrio que lime las principales asperezas entre las potencias. En segundo lugar, está el problema de si Estados Unidos, con su escasa predisposición o su lisa y llana incapacidad para comprender las razones de los otros, y la arrogancia, agresividad y autocomplacencia que distinguen a su clase dirigente y a vastos estratos de su población, va a estar en disposición de gestionar la crisis capitalista. Para eso tendría que entender y aceptar su situación de declive relativo. Si el sistema se allana a lo que dictaría la razón, una salida es posible. Después de todo el New Deal y los “treinta gloriosos” años posteriores a la segunda guerra fueron el resultado de un cálculo racional fundado en la percepción del peligro. Pero la psicosis fomentada acerca del enemigo demoníaco que siempre amenazaría las libertades del pueblo norteamericano –los “salvajes”, los racialmente diversos; los alemanes, los japoneses, los nazis y los comunistas, para llegar a los terroristas, los narcotraficantes y los musulmanes- y la arraigada creencia en el carácter de “nación indispensable” con que se martilla desde la historia oficial a la opinión pública, hacen de gran parte de esta una masa amorfa, sensible a las provocaciones y, al menos durante un tiempo, manejable. Y en las actuales circunstancias del mundo basta un momento para desencadenar hechos irrevocables.
La teoría del “enemigo necesario” ha sido fundamental en el desarrollo del gran país del norte. La cuestión es saber si esa teoría puede acomodarse a los requerimientos del presente o si la pretensión de dominio global que la subyace es compatible con el crecimiento de una oposición muy amplia y diversificada que puede incluso minar la base social de la cual el capitalismo financierizado se está separando con gran rapidez. El dilema entre hegemonía o equilibrio global, entre una híper concentración de la riqueza que agrave la desigualdad, y una reforma social que transforme o derroque al capitalismo realmente existente, será el núcleo problemático de este siglo y el tema con el que habrán de lidiar las futuras generaciones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota
[i] Josep Fontana, “Por el bien del Imperio”, Pasado & Presente, Barcelona, 2011, pag. 933.