
nota completa
Versalles, la paz envenenada

Se cumple hoy un siglo de la firma del Tratado de Versalles, que dio fin a la primera guerra mundial y definió las líneas que gobernarían la política global en los siguientes años. Era el 28 de junio de 1919, el día en que se cumplían cinco años exactos después del atentado de Sarajevo que fue la chispa del conflicto que incendió a Europa apenas un mes más tarde. Puede decirse que Versalles cumplió el mismo papel de detonante, aunque en este caso la mecha que llevaría a la explosión del polvorín fuera más larga: dos décadas hubieron de pasar para que los agentes tóxicos que impregnaban los términos del tratado explotasen en una conflagración mucho mayor aún que la Gran Guerra: la Segunda Guerra Mundial.
Después del armisticio del 11 de noviembre de 1918 que puso fin a las hostilidades, transcurrieron muchos meses antes de que se terminaran de labrar los términos de la paz. En ese lapso Alemania hubo de tragar los amargos frutos de la derrota: la retirada de sus tropas de los territorios que ocupaban, la imposición de un desarme parcial que obligaba a la entrega de ingentes cantidades de material bélico y al internamiento de la flota de alta mar en Scapa Flow, la base británica situada al norte de Escocia. El bloqueo inglés, que había hambreado al país durante los últimos años del conflicto, prosiguió después del cese del fuego: los aliados occidentales impusieron su continuación hasta que el gobierno de Berlín aceptase los términos definitivos del tratado, que se comenzó a negociar un par de meses después del armisticio, en la antigua sede de los reyes de Francia, el palacio de Versalles.
Toda una serie de castillos en los alrededores de París sirvieron para sostener las conversaciones de paz que acabaron en tratados con las otras potencias que compartieron el destino de Alemania: el de Trianon, que consagró el fin del imperio austro-húngaro y la aparición de Austria y Hungría como entidades separadas, así como la emergencia de Checoslovaquia y la cesión de territorios a las recién constituidas o reconstituidas Polonia y Yugoslavia; el de Saint-Germain, por el que se prohibía a Austria incorporarse a Alemania y se le hacía ceder porciones de su territorio a Italia; el de Sèvres, que estipulaba el reparto de las posesiones del imperio turco en el oriente medio entre Francia y Gran Bretaña, bajo la ficción de actuar ambas potencias como mandatarias de la Sociedad de las Naciones, de flamante creación; y el de Neully, que que sistematizaba la paz con Bulgaria, ingresada al conflicto para arreglar viejas cuentas con Serbia que provenían de la reciente guerra de los Balcanes.
Pero las tratativas de lejos más importantes fueron las que se mantuvieron en Versalles con Alemania, como era natural. Alemania había sido el núcleo de los Imperios Centrales y el factor que amenazaba el equilibrio de poderes en el cual hasta entonces Gran Bretaña había representado el fiel de la balanza, capaz de inclinarla en uno o en otro sentido. Gracias a su posición insular y al poderío de su flota, así como a su sofisticada política exterior, Inglaterra había prevalecido como la potencia más importante desde Waterloo en adelante. La preeminencia alemana hubiera imposibilitado ese juego, convirtiendo al Reich en el factor hegemónico del orden mundial. Combatir la posibilidad de que surgiese un poder de esas características había sido el principio básico de la política de Whitehall durante varios siglos, ilustrado por las sucesivas guerras contra España en los tiempos de los Austrias, y contra Francia en las épocas de Luis XIV, de la Revolución y del Imperio. Y fue también, en el fondo, el factor determinante de la carrera armamentista y del diseño de las alianzas que terminaron llevando a Europa la guerra del 14.
En efecto, a principios del siglo XX, más allá de estas analogías con las épocas de Luis XIV o de Napoleón, la emergencia del imperio alemán dotaba de un nuevo y más dramático matiz a esa vieja política. Era el más peligroso de los nuevos contendientes que habían aparecido en las lides internacionales. Alemania se estaba dotando de una poderosa flota, capaz de desafiar a la larga al poderío británico en los mares, y su posición central en Europa, sus recursos estratégicos, su disciplina social, su población, su nivel cultural y sus fuerzas armadas de alta calidad, la convertían en un enemigo formidable.
La guerra que coaligó casi al mundo entero contra ese país pareció haber acabado con la amenaza, al costo de al menos diez millones de muertos. El eclipse alemán vino acompañado por la desaparición -también temporal- de Rusia como gran potencia, aunque su revolución bolchevique la agigantaba como elemento precursor de una revolución mundial de carácter proletario que las burguesías de occidente temían como a la peste.
El otro hecho relevante del momento era la comparecencia de Estados Unidos en la escena global. Gran Bretaña ya no podía estar sola como “grand méneur du jeu”, la gran conductora del juego, sino que su poderío financiero y naval pasaba a un segundo plano detrás del de su primo trasatlántico. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, un profesor de Columbia provisto de un gran prestigio moral, pero que había hecho ingresar a su país al conflicto entre otras cosas para garantizar el cobro de los gigantescos préstamos que habían contraído los aliados con la Banca Morgan, se convertía en alas de la propaganda también en la figura más expectable de los estadistas que se habían reunido en Versalles para tratar con Alemania. Lo hicieron más para juzgarla que para hacer las paces con ella, pero la presencia de Wilson y sus 14 puntos que prometían una paz con democracia, sin anexiones y con autodeterminación de los pueblos que se allanaban a sus términos, generó, en Alemania, cierta confianza en que sería tenida en cuenta de manera más ecuánime a como ella misma había tratado a sus enemigos, cuando firmó, durante la guerra, los leoninos arreglos de paz con las vencidas Rumania y Rusia.
No fue así, sin embargo. La insensata severidad de las cláusulas económicas y militares, y los desgajamientos territoriales impuestos por los vencedores en el tratado de Versalles, complicaron el futuro. Pero no fueron sólo esos elementos lo que resultó nocivo, sino la combinación de la humillación que emanaba de ellos y la doble vara con que los vencedores medían los pecados de los vencidos, sin tomar en cuenta su propio papel en las contradicciones que determinaron el conflicto. En parte esto fue así porque la guerra del 14 fue el primer choque moderno donde la propaganda de masas tuvo un papel absolutamente relevante. Como espejo del ascenso de la capacidad política de las capas profundas de la sociedad, la necesidad de persuadirlas de la justicia de la causa por la que se las obligaba a realizar tan terribles sacrificios se hizo imperiosa para las clases dominantes. La propaganda de odio y la consiguiente exigencia de que a quienes se decía actuaban fuera de la ley y de los parámetros de la humanidad, se les impusiera un castigo equivalente a sus crímenes, enardeció a las masas y trabó la posibilidad de que la vieja diplomacia desplegara sus artes y conviniese arreglos más o menos equilibrados entre las partes. Pero en última instancia no era la gente sino el carácter extremo del imperialismo capitalista lo que hacía imposible la moderación: los apetitos eran demasiado fuertes. Ninguna de las potencias vencedoras iba a renunciar a la oportunidad de sacar tajada, a la vez que se precavían, por vía de unas condiciones muy severas, de la reemergencia del poder alemán. La principal interesada en imponer estas cláusulas que no ocultaban su carácter vindicativo, era Francia. La diplomacia británica, atraída por la posibilidad de volver a su vieja política del balance de poderes, desconfiaba de esa tesitura, pero en definitiva se dejó arrastrar por la beligerancia de Georges Clemenceau, el “padre de la victoria” francesa, que expresaba la desconfianza y en el fondo el temor que a su país inspiraba su vecino alemán, al que solo había podido vencer con el apoyo de una coalición de fuerzas aliadas de peso abrumador y, aun así, al costo de 1.400.000 muertos. De ninguna manera Francia se podía permitir otra vez una sangría semejante frente a un enemigo que la doblaba en población.
Demasiados eran los elementos que desgraciaban el texto del tratado, al que de ninguna manera se pudo definir en momento alguno como un acuerdo. Se le imponía a Alemania un desarme casi total –sólo podía retener un ejército de 100.000 hombres que se suponía serían suficientes para controlar el orden interno y vigilar la frontera del Este contra la infiltración bolchevique-, se le limitaba la flota a una proporción ínfima y se le prohibía fabricar submarinos y disponer de una fuerza aérea y de unidades blindadas. Mas comprensiblemente, se le quitaban las provincias de Alsacia y Lorena para devolverlas a Francia, a la que le habían sido arrebatadas por el Reich tras la guerra franco-prusiana de 1870.Pero también se la obligaba a desmilitarizar la ribera izquierda del Rin, se le quitaban todas sus colonias y se le imponían unas reparaciones de guerra dirigidas a arruinar su economía y se la amenazaba con una inmediata reanudación de las hostilidades si no aceptaba las condiciones del pacto. Pero la cláusula que posiblemente fue la peor y la que más hondamente cavó el resentimiento en Alemania, fue aquella por la cual ese país debía acceder a reconocerse como el único culpable del estallido de la guerra y a cargar con la responsabilidad moral de esta.
Esto fue interpretado por la opinión alemana como una humillación intolerable, y por supuesto se convirtió en el caballito de batalla de la extrema derecha, cuyas formaciones paramilitares surgidas para disputar a los bolcheviques el terreno en los países bálticos y dentro de la misma Alemania, donde proliferaban para oponerse al “espartaquismo” -la nominación original de los comunistas alemanes- no tardarían en encontrar en Adolf Hitler el jefe carismático que las usaría como resorte para irrumpir en la política y no abandonarla hasta conducir a su país, primero a la revancha de la derrota de 1918, y luego a la catástrofe en 1945.
Los principios de la década de los 20, la era en la cual se suponía que “la paz llegaría a su cénit”, mostraba a una Alemania herida en su orgullo y retorciéndose entre el hambre y la hiperinflación, a Rusia saliendo trabajosamente de la guerra civil, a Italia donde el fascismo se incubaba como reacción a los disturbios de las masas obreras y al resentimiento de un nacionalismo que se consideraba despojado de los frutos de una costosa victoria por lo exiguo de lo que los aliados le habían concedido en la distribución del botín; a Japón, la potencia emergente del extremo oriente, que evaluaba como una humillación la negativa occidental a reconocerlo como un poder imperial equiparable a sus predecesores blancos, y a Estados Unidos que, muerto Wilson, se retiraba de la palestra mundial a un espléndido aislamiento donde se aprestaba a disfrutar de los frutos del gran negocio que le había significado la guerra, hasta que la Gran Depresión de 1929 lo devolviera al mundo real, en el cual la crisis volvía a poner en escena a los grandes componentes del siglo XX: la guerra y la revolución.
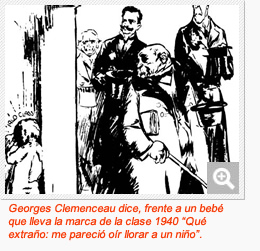 La paz de Versalles no era la paz, sino apenas una tregua. Como lo señaló el mariscal Foch, generalísimo de los ejércitos aliados, cuando afirmó tras el pacto que: “esto no es la paz; es apenas un armisticio por veinte años”.
La paz de Versalles no era la paz, sino apenas una tregua. Como lo señaló el mariscal Foch, generalísimo de los ejércitos aliados, cuando afirmó tras el pacto que: “esto no es la paz; es apenas un armisticio por veinte años”.