
nota completa
La “democradura” a las puertas

Con la fanfarria y los oropeles de rigor, Jair Bolsonaro asumió la presidencia en Brasilia. Para quienes nos identificamos con una corriente nacional, popular y latinoamericanista, el espectáculo no fue grato. El discurso del presidente de la cámara de diputados, con el énfasis servil hacia el nuevo mandatario que se percibía en sus dichos; el continente autoritario más que marcial del vicepresidente investido, el general Hamilton Mourao, y los contenidos del mensaje de Bolsonaro eran esperables, pero era el fuerte relente a décadas del sesenta y del setenta y al procesismo militar de aquellos años lo que resultaba más descorazonador. Daban ganas de preguntar, ¿qué hemos hecho para merecer esto?
La interrogación quizá debería ser qué no hemos hecho para terminar recibiendo esto. No hemos hecho la revolución, vaya, pero hubiera sido demasiado pedir. Pero tampoco se hicieron los deberes básicos que consistían en limar el poder de la oligarquía usurpadora y en limpiar las propias filas, demasiado propensas a una corrupción o al menos a una ligereza de propósitos que hizo, que hace, que las iniciativas efectivamente reformadoras sean empujadas siempre hacia un postergado futuro, para “cuando la correlación de fuerzas nos sea más favorable”. Así se pierden las oportunidades cuando se está en el poder, mientras se sigue conviviendo con el enemigo. Al que en realidad no se desea derrotar porque en el fondo no se lo considera tal y sobre todo porque emprender tal tarea supondría un sacrificio de oportunidades personales y un esfuerzo de comprensión intelectual que demandaría mucho trabajo.
Derrotar al enemigo no significa aniquilarlo ni borrarlo de la faz de la tierra. Estos sueños suelen ser los de la impotencia o de la ligereza. Las situaciones revolucionarias no caen del cielo ni son el fruto del voluntarismo; pueden, cuando mucho, ser el resultado de una conjunción de factores difícil de pronosticar, en los cuales confluyen elementos internos y externos, y que son bastante excepcionales. Creer lo primero llevó a mucha juventud latinoamericana a desastres como los sufridos en las décadas que mencionamos. Ahora bien, Brasil y Argentina no vienen en este momento de un período de conmoción trágica como el que en aquellos años ayudó a instalar a las dictaduras en el gobierno; sin embargo, nuestros actuales mandantes han restituido las políticas de liberalización económica, apertura de mercados, privatizaciones, destrucción industrial, destrucción del empleo y retroceso social, más regresión judicial e ideológica, que caracterizaron a aquellos años. De una manera todavía más implacable a decir verdad, pues en aquel entonces las “joyas de la corona” todavía no se tocaron, como el plan nuclear en Argentina y la estructura industrial en Brasil, que fueron preservados o incrementados por los regímenes militares. En nuestro país eso quedó para los gobiernos constitucionales que vinieron en su estela y que en este momento, luego de las experiencias populares de los primeros quince años del siglo, que intentaron afianzarlas, tanto aquí como en Brasil han vuelto a caer en manos de la más rancia reacción, entronizada esta vez por expedientes ajustados a la ley. Es decir, por el voto.
Tanto en Brasil como en Argentina el “corsi e ricorsi” entre los intentos renovadores y la reacción tienen una larguísima historia. Yrigoyen, Perón, los Kirchner, llegaron y se fueron, y en cada partida el régimen volvió con más fuerza por sus fueros. En Brasil Getulio Vargas –que llevó hasta el extremo límite su capacidad de entrega a la causa nacional-, Juscelino Kubitschek, Janio Quadros y Joao Goulart hicieron lo mismo, sin que nunca el fiel de la balanza se rompiese e inclinara el platillo definitivamente a favor de los sectores nacional-populares. Pero ahora parecería que nos estamos aproximando a un momento en que el peso muerto de las fuerzas conservadoras podría arrancar una victoria perdurable. Brasil podría decantarse por el papel de procónsul de Estados Unidos en Suramérica que Washington desea para él. Y Argentina volver a su rol de proveedora de alimentos y de productos primarios que Inglaterra y la Unión le habían asignado. Esto implicaría un triunfo para la reacción que establecería un estatus quo difícil de modificar por mucho tiempo.
Prueba de ello es el apoyo electoral que obtuvieron, en nuestro país, las plataformas que proponen la liberalización económica y el desdén por las necesidades de la mayoría. Que en las victorias de 2015 y 2017, haya tenido mucho que ver la confusión inducida por la saturación tóxica ejercida por los monopolios de la prensa no es cosa que vayamos a negar, pero el problema tiene raíces más profundas. Estas no pueden ser otras que la fatiga y el desencanto ante el constante fracaso de los intentos reformadores que se quedan a mitad de camino o que intentan incluso componer una convivencia imposible con quienes los desprecian u odian a muerte. Dilma tuvo una política ambigua frente al mercado y tendió a dar un espacio cada vez mayor a los prohombres de las finanzas. Cristina Kirchner no usó al aparato sindical –por maleado que estuviera- como elemento de presión para introducir las reformas fiscales que eran necesarias. Más bien al contrario, en vez de negociar con él se lo enajenó y facilitó el tránsito de muchos de sus elementos a la colaboración con el sistema. Que esta colaboración haya significado a su vez una abdicación de deberes de parte de los dirigentes sindicales y una manifestación de la estrechez de sus miras y de la pobreza de su horizonte político, no absuelve a quienes los empujaron fuera del frente nacional de clases.
Un año difícil en perspectiva
Y bien, ahora se abre para nosotros la perspectiva del año electoral. Los auspicios no son buenos. Lo de Bolsonaro en Brasil es un precedente muy inquietante. Que un personaje de esta laya emerja como una esperanza mesiánica es un indicio de la falta de respuestas de los sectores progresistas, de izquierda, populares, nacionalistas o simplemente democrático burgueses para suministrar una solución o al menos la apertura a una solución de problemas acuciantes como son la pobreza, el desempleo, la decadencia educativa, la degradación del nivel de vida y la inseguridad, a la que menciono en último término porque es la consecuencia necesaria de los factores mencionados antes.
El resultado de las elecciones de octubre del 2015 fue la consecuencia de la dispersión, las rencillas intestinas del peronismo y de la suma de pequeños egoísmos y mezquindades, a lo que se añadió, por supuesto, la campaña bien orquestada de Cambiemos, que hizo hincapié en un discurso lleno de promesas vacías y de mentiras obvias para cualquiera que conociera la ejecutoria de sus personeros, pero que una opinión de clase media víctima de su ignorancia o su falta de memoria, y de su aversión al peronismo, se tragó con regocijo. Créase o no, este planteo podría repetirse este año, pues el frente nacional al que aspiramos no sólo está en agua de borrajas, sino que ostenta los síntomas de una confusión o de un desorden que son imperdonables ante la más que crítica coyuntura que atraviesa el país. Quizá la más grave en su historia contemporánea. Algunos opinarán que a medida que se acorten los tiempos para el término electoral las cosas irán clarificándose, pero no hay muchos síntomas de que esto vaya a ocurrir. Y lo más grave es que el tiempo corre. La pata sindical del armado frentista, al menos entre la fracción más combativa de su dirigencia, la que encabezan Pablo Moyano y su padre Hugo, es la que insinúa una actitud más positiva ante la emergencia. Pero fuera de ella y al margen de las conversaciones que pueden estar realizándose entre los exponentes más en vista de la rama del peronismo no cooperativo con el sistema, no se advierte una definición. En la cúpula –Cristina- reina el silencio. Hasta cierto punto ese mutismo es comprensible, pues una vez que abra la boca no habrá vuelta atrás y la ex presidente tiene que evaluar muchas alternativas. De estas, sin embargo, hay una sola que resulta decisiva: ¿se presentará o no como candidata a la presidencia?
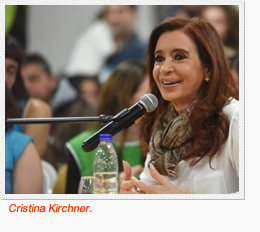 Los argumentos en pro y en contra no son tantos, pero son de difícil evaluación. Es la figura que mejor mide, pero también la que concita mayor resistencia, no sólo entre la masa fija de los votantes de Cambiemos, sino entre quienes podrían alinearse en un hipotético frente nacional-popular, o al menos podrían acercarle su voto de repudio al actual gobierno. Respecto a los primeros no hay que preocuparse mucho; son irreductibles y cualquier candidato que tenga el estigma del peronismo o de la izquierda será repudiado. Pero el otro sector, la franja que no se pliega espontáneamente hacia la figura de Cristina, es importante y su abstención o retracción, o su voto “principista” a favor de otra alternativa, podría pesar en la balanza para dar la victoria a Cambiemos en la primera vuelta… Suena dudoso, pero no es imposible y sobre todo es una eventualidad que hay que evitar.
Los argumentos en pro y en contra no son tantos, pero son de difícil evaluación. Es la figura que mejor mide, pero también la que concita mayor resistencia, no sólo entre la masa fija de los votantes de Cambiemos, sino entre quienes podrían alinearse en un hipotético frente nacional-popular, o al menos podrían acercarle su voto de repudio al actual gobierno. Respecto a los primeros no hay que preocuparse mucho; son irreductibles y cualquier candidato que tenga el estigma del peronismo o de la izquierda será repudiado. Pero el otro sector, la franja que no se pliega espontáneamente hacia la figura de Cristina, es importante y su abstención o retracción, o su voto “principista” a favor de otra alternativa, podría pesar en la balanza para dar la victoria a Cambiemos en la primera vuelta… Suena dudoso, pero no es imposible y sobre todo es una eventualidad que hay que evitar.
Pero hay un factor aún más importante, que adensa las incógnitas que se ciernen en torno a la candidatura de la expresidente. Esa candidatura es un imponderable porque no depende sólo de ella o de los apoyos que concite, sino porque está también a la merced de los vaivenes de una justicia de la que se puede esperar cualquier cosa. La capacidad de influencia del ejecutivo sobre esa rama del poder del estado es muy grande y ha venido siendo ejercida con una total falta de escrúpulos. Aquí es necesario recordar también la naturaleza de la ofensiva que desde el norte desciende sobre los gobernantes o los políticos que no son del agrado del Departamento de Estado: para ellos la combinación del poder de fuego mediático con la instrumentalización de sectores de justicia y de actores políticos dispuestos a prestar oídos a la Embajada a cambio de prebendas que, en ocasiones, suponen tan solo la simple supervivencia en el puesto, puede revelarse mortal. El caso de Lula en Brasil, sacado del medio y arrojado a la cárcel en base a acusaciones inconsistentes y con total ausencia de pruebas, excluyéndolo así de la carrera presidencial, es el ejemplo más flagrante de lo que decimos. Las “mani pulite” aquí son expedientes para los “affari sporchi” y, en verdad, para el ejercicio del fraude más descarado.
Resistir este tipo de procedimientos requiere levantar un programa de coincidencias mínimas pero que deberán ser sostenidas hasta las últimas consecuencias y que deberán ser transmitidas a las bases con el poder de convicción que da un verdadero compromiso. Para que esta sensación cunda, sin embargo, hará falta ese pronunciamiento de qué hablamos. Será por sí o por no, pero en el caso de temerse una trampa, de preverse una emboscada que vede el camino a las urnas, habrá que estar en disposición de cambiar de mano el facón, de disponer de la flexibilidad necesaria para buscar una figura alternativa que no sea del riñón del Frente para la Victoria, pues en tal caso la asociación con la ex presidente podría anular el efecto del relevo. El papel de Cristina Kirchner seguiría siendo importante pese a todo. Su respaldo directo e inequívoco a la figura del delfín o la delfina supondría también tiempo para vigorizarlos, lo que pone un umbral perentorio a ese pronunciamiento, si no se quiere que pase con ese potencial candidato lo que pasó con Fernando Haddad en Brasil, donde tras la detención de Lula no dispuso de tiempo para abrir el paracaídas y terminó estrellándose contra el suelo.
Esa es la decisión que debe tomar Cristina.