
nota completa
Las buenas palabras y las crudas realidades

Por estos días la televisión pública está difundiendo unos edificantes mensajes que hablan del valor de la democracia, la tolerancia ideológica y el común carácter de argentinos que compartimos todos los habitantes de esta tierra. La moraleja de los spots es que si nos reconocemos en esta última condición habremos realizado la presuposición que fundamentará la convivencia tan anhelada después de tanto desgarramiento.
Son bellas proposiciones, con las que no se puede sino estar de acuerdo. Pero si nos fijamos en nuestra historia y sobre todo si echamos un vistazo a nuestro alrededor, esas bellas palabras empiezan a parecer una burla. Porque, ¿de qué común condición de argentinos se nos habla? Nuestra historia está señalada desde sus primeros días por una escisión –una grieta, que dirían ahora- no tanto entre el Puerto y las provincias, sino entre una burguesía comercial “compradora” de Buenos Aires que fungía en colusión con el imperio británico y era su cadena de transmisión hacia este segmento de América latina, y las fuerzas –débiles- que intentaban resistir a una penetración de manufacturas que arruinaban las artesanías provinciales. La intermediación de la burguesía comercial porteña y luego de la oligarquía vacuna en este tráfico les aseguró un poder económico, político y militar que a la postre les permitió organizar al país según sus propios intereses. Argentina quedó así dividida, como la práctica totalidad de los países de América latina, entre un litoral rico, fuerte, moderno y vistoso, y un interior con exigua capacidad de autogestión. Mientras la conexión con Inglaterra se mantuvo en los términos originales, el país vivió en la condición de una semicolonia privilegiada: había pobres, pero los márgenes de beneficio de los sectores ricos seguían muy altos y el país gozaba, tras la ley Sáenz Peña, de una estabilidad política apreciable. Esto se fue al diablo con la crisis de 1929, que terminó con la benevolencia británica. El imperio canceló el trato privilegiado que daba a Argentina para reservárselo en exclusividad a sus propios dominios de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, lo que promovió un cambio de paradigma social entre nosotros. Se produjo una industrialización relativa, dirigida a sustituir las importaciones que ya no provenían fluidamente del exterior. La clase obrera surgida de allí cobraría un peso social que pronto se expresaría a través del peronismo. El intento de este en el sentido de modificar el perfil productivo del país incentivando el mercado interno, promoviendo la industrialización y modificando en algo la distribución de la renta, desató las iras del establishment, que no descansó hasta derrocarlo en 1955, de acuerdo a un estilo sangriento que estaba en clara conexión con los procedimientos con los que el unitarismo había impuesto el poder oligárquico a lo largo del siglo XIX. En el ínterin ese poder había transferido su lealtad clientelar de Gran Bretaña a Estados Unidos.
De ahí en más la historia no hizo sino repetirse en 1966 y en 1976, ocasión en que el bando conservador se tomó una aplastante revancha y allanó el terreno para el genocidio social realizado por el neoliberalismo. Después de 37 años de supremacía ejercida con los tanques o con la corrupción política -de la que el gobierno de Carlos Menem fue la máxima expresión- ese modelo se derrumbó por la explosión popular de diciembre del 2001. Ante los estragos causados por el caos y la miseria en que había sumido al país, el establishment se replegó un poco. La victoria del kirchnerismo en el 2003 inauguró un intento de reconstrucción nacional que embonó con la oleada de movimientos de carácter nacional-popular (o populista) que recorrieron a América latina en ese momento. Aunque sin atacar las raíces del establishment (como después de todo tampoco lo había hecho el primer peronismo) el experimento cosechó éxitos considerables en el plano de la recuperación del estado, el fomento de la investigación científica y tecnológica, el empleo y el tendido de redes de seguridad social para los sectores más desprotegidos.
El sistema, sin embargo, no tardó en volver con nuevos ímpetus a la batalla. Desprovisto de su prótesis militar no intentó el retorno por la vía del golpe armado, pero no escatimó los golpes de mercado y sobre todo montó una ofensiva mediática que, sumada a los errores del kirchnerismo (siempre el bando vencido es al menos parcialmente responsable de su propia derrota) provocó un desconcierto, un fastidio o un rechazo en mucha gente, cosa que consintió el triunfo de Cambiemos en el balotaje del 22 de noviembre.
Ahora, re-entronizado el sistema por un ajustado margen, está procediendo, en concordancia con su carácter, a devastar la estructura del estado de bienestar que se había reconstruido, parcialmente, en los tres ejercicios del FpV. Ha habido una doble novedad en este episodio. Primero la derrota de un gobierno peronista por la derecha conservadora en comicios limpios y abiertos y, segundo, la inmediata puesta en práctica por el nuevo gobierno de una política de shock sobre una economía que no estaba en crisis. Porque se podrá decir lo que se quiera respecto de las insuficiencias del “modelo”, pero, en el cuadro de una debacle económica mundial de características monumentales, la Argentina seguía creciendo al ralentí, su economía estaba desendeuda y su población conservaba una capacidad de consumo que sostenía al mercado interno. Ahora se ha producido un conjunto de medidas que dinamita ese estado de cosas relativamente estable y nos arroja, indefensos, a otro cambio de paradigma donde lo que se discierne es la concentración de la ganancia en los más ricos a través del incremento del precio del dólar, que les permite liquidar sus stocks en las condiciones más favorables para ellos; unos brutales aumentos de tarifas; la reducción de la disponibilidad fiscal por medio de la reducción o eliminación de las retenciones al campo y a la minería; la precarización del empleo al ponerse en práctica una política de despidos y la consiguiente extorsión salarial que esta representa al poner a los gremios en una disyuntiva feroz: aceptar la reducción del salario –vía la inflación que resulta de la brutal devaluación de la moneda- o mantener -¡tal vez!- los puestos de trabajo. La guinda que corona el postre es el arreglo con los fondos buitres –que el actual gobierno denomina púdicamente hold-outs- que inaugura un nuevo endeudamiento del país, demuele una política de estado que había recibido un aplastante respaldo en las Naciones Unidas y tiene como único objetivo atraer las inversiones extranjeras a la Argentina, con las que se supone se podrán remendar los huecos que los pagos abren en las reservas. Se nos devuelve así al círculo infernal de la recurrente toma de deuda para pagar más deuda, en la hipótesis, altamente especulativa, de que esas inversiones se producirán. Se supone que serán ellas las que permitirán el despegue económico.
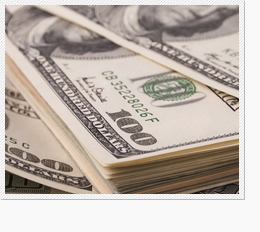 Pero la inversión no depende sólo de crear condiciones favorables al capital, como la baja de los costos salariales y las franquicias que un gobierno da para crear un clima de “negocios”, sino de la existencia de un suelo social que pueda aprovecharlas y darles rentabilidad. Nadie invierte por invertir, en especial en países señalados por un humor social turbulento. Como señala Claudio Scaletta: “las inversiones se realizan en el momento de la venta de los bienes y servicios producidos, por lo que requieren demanda . La historia económica muestra que este componente suele aumentar frente a perspectivas de crecimiento. La segunda observación es que muchos países, como China y las naciones del Sudeste Asiático, lograron impulsar sus economías aumentando significativamente el peso de la inversión, hasta llegar en algunos casos a más del 50 por ciento del PBI, con modelos económicos claramente diferentes al elegido por el PRO . ¿Cómo se financiará el pretendido incremento de la inversión? ¿Cuáles serán los mercados y los sectores elegidos?”[i]
Pero la inversión no depende sólo de crear condiciones favorables al capital, como la baja de los costos salariales y las franquicias que un gobierno da para crear un clima de “negocios”, sino de la existencia de un suelo social que pueda aprovecharlas y darles rentabilidad. Nadie invierte por invertir, en especial en países señalados por un humor social turbulento. Como señala Claudio Scaletta: “las inversiones se realizan en el momento de la venta de los bienes y servicios producidos, por lo que requieren demanda . La historia económica muestra que este componente suele aumentar frente a perspectivas de crecimiento. La segunda observación es que muchos países, como China y las naciones del Sudeste Asiático, lograron impulsar sus economías aumentando significativamente el peso de la inversión, hasta llegar en algunos casos a más del 50 por ciento del PBI, con modelos económicos claramente diferentes al elegido por el PRO . ¿Cómo se financiará el pretendido incremento de la inversión? ¿Cuáles serán los mercados y los sectores elegidos?”[i]
Todo indica que hasta ahora no se trata entonces de aprovechar una crisis para imponer la política de shock, la clásica receta neoliberal, sino de fabricar la crisis para llevar adelante sus supuestos. Esto entraña grandes riesgos. El mayor, sin duda, es que a la vuelta de pocos meses se haya destruido todo lo fatigosamente construido durante doce años, sin haber aportado un ápice de positivo en su reemplazo. Los otros provienen del carácter explosivo de los materiales que está manipulando el gobierno y que se quiere hacer operar sobre una población que ya no está aterrorizada por la represión, como sucedía en los años posteriores al golpe del 76.
Hasta aquí la disposición dialoguista, por no decir renunciataria, de las dos o tres CGT, está mostrando la faz más transigente, decadente y desagradable de una burocracia sindical que aparentemente ha perdido el rumbo como consecuencia de la desintegración del peronismo, dentro del cual siempre había tenido un papel muy gravitante. Pero convendría no engañarse, los dirigentes combativos pululan por allí y, en cualquier caso, por mero instinto de supervivencia, los “gordos” no van a poder ignorar una presión que empuja desde abajo y de la cual da cuenta la manifestación de los estatales del pasado miércoles. 50.000 personas en la calle, sin participación de las dos principales centrales obreras, indican una sensibilización social cuyo crecimiento difícilmente se pueda frenar sin represión, que a su vez correría el riesgo de exasperar el tenor de esta crisis incipiente.
Una etapa difícil se abre ante el país. Los mensajes teñidos de buena voluntad, como aquellos a los que hacíamos referencia al principio de esta nota, son buenos en tanto y en cuanto la convivencia se plantee en el plano del debate de ideas, pero cuando estas expresan puntos de vista muy antagónicos y pasan a su ejecución práctica, promueven un desequilibrio social que reaviva los peores fantasmas del pasado. Ahí empieza a hacerse dificil no reconocer, en un adversario, a un enemigo. Esperemos no llegar a ese extremo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[i] Claudio Scaletta: “El shock económico”, El Dipló, febrero de 2016.