
nota completa
Nostalgia de lo clásico

Quien escribe ha sido un empecinado lector de novelas desde la infancia. Antes que el cine, la literatura ocupó su imaginación, en parte porque no lo dejaban ir solo al matinée y en parte porque el placer de leer en un rincón de una biblioteca bien provista lo proveía de una sensación de seguridad que se acomodaba a su situación de hijo único. Pero también porque satisfacía y estimulaba sobremanera a su imaginación. Con los años esto lo tornó en un lector exigente: quien ha leído a Stevenson, Scott, Sienkewicz, Victor Hugo, Tolstoi o Dostoievsky en la infancia o en la primera adolescencia difícilmente se allane a leer un texto mal escrito, o desprovisto de la pureza de estilo y de la dinámica narrativa envolvente que distingue a todos esos autores. Se podrán establecer distingos y jerarquías, saber que la distancia que hay entre un autor mayor y otro menor es insalvable en lo referido a la concepción del mundo y a la profundidad del empeño artístico y del compromiso humano, y que no es lo mismo Balzac que Anatole France, Víctor Hugo o Stendhal que Alejandro Dumas; Thackeray o D. H Lawrence que Graham Greene; pero el placer de la lectura suele sobreponerse a esas diferencias si está connotado por la percepción de la vibración sensual que tienen las palabras de un autor y su aptitud para proveer de intensidad humana a sus personajes . Armado con esta capacidad de registro se puede andar largo trecho, desde Dostoievsky, Flaubert, Proust o Thomas Mann hasta Raymond Chandler o Dashiell Hammett… O desde José Hernández a Jorge Luis Borges, desde Manuel Gálvez a José Pablo Feinmann o desde Mario Vargas Llosa a Augusto Roa Bastos.
Aquellas preferencias juveniles suelen separar al lector de otro tipo de indagaciones literarias, haciéndoselos tediosos o inconducentes, pero no creo que haber sabido disfrutar a edad temprana de la época clásica de la novela suponga una desventaja. Al contrario, el haberlo hecho suministra un patrón crítico que inmuniza contra tanta hojarasca que revolotea por ahí en busca de premios que aseguren una salida al mercado, al guión de cine y al plató de las entrevistas televisivas.
Para el lector crítico, tiene que haber un sustrato moral necesario en la pulsión comunicadora que empuja al escritor de raza. Poco importa que sus ideas sean de izquierda o de derecha, si liberales o ultramontanas, si cree en el valor del compromiso social o si entiende que su oficio consiste en depurar la forma hasta destilar la esencia del arte por el arte; la cuestión reside en que el escritor no se mienta a sí mismo en un esfuerzo por “quedar bien”. El destino del artista se plasma en la forma en que responde a este dilema y en la altura en que puede resolverlo en términos sensibles. Y esto cuenta para todas las disciplinas del arte: un realizador cinematográfico como el soviético Sergei Eisenstein no pudo vencer su propia resistencia interior para acomodarse a la “línea general” preconizada por el Partido; pese a sus esfuerzos, en algún momento “se le salía el indio” y decía o expresaba cosas que resultaban inconvenientes para el paladar oficial. De ahí la exigüidad de su obra en lo referido a filmes completados. La censura amputó no sólo su filmografía sino también lo limitó en su capacidad de trabajo. Pero eso le hizo, en el fondo, intensificar la potencia expresiva de sus filmes acabados, ilustrando así el principio enunciado por Borges en el sentido de que “la censura es la madre de la metáfora”.
No todos tienen, sin embargo, el talento o la pasión expresiva que es necesaria para sobreponerse a la coerción de la censura. En especial cuando esta emana de los totalitarismos en que estamos inmersos. Sean los del pasado, explícitos, como los del presente, disimulados por la aparente libertad del mercado, que en realidad implica una dictadura económica e informativa implacable, aunque revistas formas más elásticas y, por lo mismo, más eficaces.
“Realismo socialista”
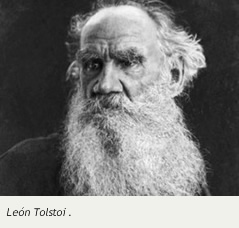 Entre los totalitarismos del pasado reciente el “realismo socialista” fue una página irregular y más bien decepcionante de una historia por demás trágica, aunque provista de resplandores heroicos que deberían haber encontrado a su Tolstoi para retratarlos en su siniestra grandeza. Pero traspasar la niebla del estado totalitario congelado en el Gulag no era una empresa fácil. Peripecia abundosa en un sinnúmero de episodios dramáticos, en grandes ilusiones y en terribles desencantos –probablemente los más dramáticos y aleccionadores que dio el siglo XX-, no ha podido encontrar hasta hoy a alguien de la altura del autor de Ana Karenina que fuese capaz de condensar su enorme significación en un haz de apretada narrativa . Superada la férrea dictadura del unicato comunista, sigue sin aparecer. Pese a que, día tras día, se anuncia el lanzamiento de una nueva novela equivalente a Guerra y Paz, la verdad es que nadie ha alcanzado todavía ese nivel.
Entre los totalitarismos del pasado reciente el “realismo socialista” fue una página irregular y más bien decepcionante de una historia por demás trágica, aunque provista de resplandores heroicos que deberían haber encontrado a su Tolstoi para retratarlos en su siniestra grandeza. Pero traspasar la niebla del estado totalitario congelado en el Gulag no era una empresa fácil. Peripecia abundosa en un sinnúmero de episodios dramáticos, en grandes ilusiones y en terribles desencantos –probablemente los más dramáticos y aleccionadores que dio el siglo XX-, no ha podido encontrar hasta hoy a alguien de la altura del autor de Ana Karenina que fuese capaz de condensar su enorme significación en un haz de apretada narrativa . Superada la férrea dictadura del unicato comunista, sigue sin aparecer. Pese a que, día tras día, se anuncia el lanzamiento de una nueva novela equivalente a Guerra y Paz, la verdad es que nadie ha alcanzado todavía ese nivel.
Es lógico que sea así, pues el siglo XIX, la época de Tolstoi, fue, con sus luces y sus sombras, una época de afirmación vitalista, que preludiaba las tormentas liberadoras del siglo XX, mientras que este último fue -y lo sigue siendo en su prolongación en la centuria actual-, el escenario del fracaso o de la distorsión de la mayoría de ellas. Pues el prodigioso progreso técnico a que hemos asistido y asistimos no basta para satisfacer las expectativas de las utopías primeras. Más bien al contrario, nos ha permitido descubrir la validez del epigrama de Goya: “El sueño de la razón engendra monstruos”. Que no siempre haya sido así no anula el carácter ambivalente de las utopías en que hemos abrevado y que en más de una ocasión parecen padecer una irresistible tendencia a convertirse en distopías.
En nuestro tiempo se han puesto de relieve las experiencias devastadoras de un irracionalismo que ha superado todos los límites. Este fracaso es doblemente impactante cuando se produce como resultado de la vuelta del revés de la utopia racionalista, empujada a extremos aberrantes por la tensión extrema a que se sometió a sus componentes. Más que Auschwitz, quizá, fue el Gulag lo que derribó la hipótesis optimista que alentaba en las certidumbres vitales del siglo XIX. En el primer caso se estuvo después de todo ante un producto del nazismo, que implicaba la exacerbación de la locura que deviene de una comprensión literal y elemental de la teoría de la selección natural, aunada al prejuicio y a las pulsiones más oscuras del resentimiento racista. De la exaltación romántica del pueblo, la naturaleza y la patria, se cae en el nacionalismo biológico y en el exterminio de aquellos a los que se juzga diferentes y a los que se acusa de ser portadores de un bacilo que amenaza a la “raza superior”.
En el segundo caso se asistió en cambio a una operación de ingeniería social que, fundándose en premisas racionales, las aplicó de una manera tan mecánica y extrema que terminó convirtiéndolas en su contrario. Es verdad que esta dialéctica no hubiera tenido lugar si no hubiese existido la presión exterior que favoreció y casi forzó la deriva vesánica del estalinismo; pero el resultado, a los ojos de los seres humanos, se constituyó en un acta de acusación difícil de levantar.
Haciendo las cuentas con el pasado
En las últimas décadas han comenzado a aflorar –primero en la URSS y ahora en la Rusia ex soviética- obras que intentan hacer las cuentas con ese período. Frente a naturaleza más bien deprimida, experimentalista o abstraída en sí misma de gran parte de la actual literatura “seria” de occidente, esas piezas ostentan una fuerza que de alguna manera nos vuelve a poner en contacto con la época clásica de la novela. Aunque no toquen la altura de Tolstoi y Dostoievsky, abrevan en sus fuentes y poseen una fuerza expresiva y humana que no suele detectarse en otras partes. Ya en una ocasión reseñé en esta columna a una de ellas, Una saga moscovita, de Vasili Aksionov (ver Novela e Historia, del 8.11.11), y tracé un panorama de la literatura soviética y postsoviética, en la medida en que fue posible hacerlo, dado lo poco que de ella se ha traducido al castellano. Allí se introdujo una mención al pasar de Vida y Destino, la obra de Vasili Grossman que había leído hacía un tiempo atrás. Fue, me temo, una mención un poco a la ligera. Yo tenía por entonces una visión incompleta de la obra, pues fue publicada en España sin haberla hecho preceder de su primera parte, Por una Causa Justa, que ahora sí ha llegado a las librerías de nuestro país y permite completar el perfil y la razón de ser de muchos de sus personajes, así como encuadrar en forma adecuada el devenir de los acontecimientos históricos que allí se mencionan. Ese oportunismo editorial (se quiso aprovechar políticamente la resonancia escandalosa de Vida y Destino para exhibirla como un documento contra el comunismo, durante la guerra fría) provocó por entonces una amputación de la obra que se emparejó, por motivos mercantiles antes que ideológicos, a la censura comunista.
Las dos partes del libro de Grossman están desequilibradas, pero forman un todo. Su mismo desbalance es muy instructivo, pues se vincula a las circunstancias en que fueron escritas. La primera parte vio la luz en 1952, cuando aun vivía Stalin, y la segunda fue abordada durante los años posteriores a su muerte y en el clima del deshielo propiciado por Nikita Khruschev después de su informe al vigésimo Congreso del Partido. Fue una época llena de ilusiones que se revelaron prematuras. Si el primer volumen de la saga de los Sháposnikov fue muy elogiado en la URSS, el segundo tomo del libro de Grossman sólo vio la luz en la Unión Soviética al final del período comunista, pues su original fue secuestrado y su autor ingresó al limbo de los réprobos. Una situación desagradable y frustrante, aunque sin duda infinitamente mejor a la que le hubiera tocado en suerte si esa caída en desgracia se hubiera producido en la época de Stalin.
De cualquier manera sobrevivieron algunas copias, que fueron enviadas al extranjero, publicándose allí en 1980, primero en Suiza y luego en Francia. Sólo en 1988, durante la glasnost de Mijaíl Gorbachov, Vida y Destino llegó al público ruso. Grossman había fallecido en Moscú 24 años antes, en 1964, de un cáncer de estómago, en la creencia de que la obra de su vida no vería nunca la luz.
La parábola de Grossman fue –como tantas otras- trágica. Nacido en el seno de una familia judía asimilada, fue un corresponsal de guerra que cubrió todo el conflicto en el frente oriental, brindando las crónicas más vivas y crudas de la guerra librada entre 1941 y 1945, y luego se aplicó a resumir sus experiencias en el gran fresco novelístico al que hacemos referencia, poseído de una ambición inclusiva que no disimulaba su pretensión de ponerse a la altura de los más grandes maestros de la literatura rusa.
En el plano del estilo la obra está traspasada en su mayor parte por el aliento de estos. Por una Causa Justa, que no escapa a los cánones del conformismo ideológico del período estalinista, está de cualquier manera escrita con altura y brinda un relato atrapante de lo ocurrido en el terrible año de 1941 y durante los prolegómenos y el principio de la batalla por Stalingrado. Pero el autor se cuida mucho de insinuar allí críticas al régimen, su tono es el de un conformismo político marcado y la mayor audacia que cabe detectarle es que casi no hace mención a Stalin, al que en ese momento había que ensalzar como artífice supremo de la victoria y padre de la patria. Este silencio fue mal –o muy bien- interpretado por los susceptibles de turno, pero la obra pasó y fue publicada con éxito.
En la segunda parte, la secuestrada por la censura durante más de dos décadas, Grossman se franquea y exhibe con ponderación pero de manera implacable las taras del régimen, abriendo una discusión en torno a sus características y a sus similitudes y disimilitudes con el otro gran movimiento totalitario, el nazismo. Después de Grossman algunos historiadores alemanes retomaron (casi con seguridad sin haberlo leído) parte de la línea argumental del soviético para exculpar en cierto modo al nazismo. Fue el caso de Ernst Nolte, a quien se le debe un importante libro – La Guerra Civil Europea- donde aduce que el hitlerismo no hubiese existido sin el bolchevismo y que los lager –Auschwitz, Maidanek, Treblinka, etc.- no hubieran surgido si no hubiese existido el antecedente del Gulag.
No es el caso de ponernos a discutir aquí las bondades o bien las maldades de ambos movimientos. El bolchevismo, de cualquier manera, fue una utopía positiva, teóricamente abierta al mundo y dotada de un credo igualitario, mientras que el nazismo fue una utopía negativa, cerrada sobre sí misma y exaltante de un nacionalismo biológico que hacía de Alemania una nación líder por estar dotada de una presunta e indemostrable superioridad racial. Lo interesante es la forma en que Grossman plantea en su libro esta discusión, personalizándola en la conversación que se produce entre el Obersturmbannführer Liss, representante de la SD que controla el campo de concentración, y Mijaíl Sídorovich Mostovskói, un viejo bolchevique que se cuenta entre los fundadores del PCUS. El debate consiste más bien en un alegato de Liss, pues Mostvoskói discute con él en su fuero interno, pero no por esto deja de constituir un intercambio en el que resulta patente el horror de Móstovskoi al descubrir la íntima verdad que existe en el paralelo que Liss traza entre los procedimientos hitleristas y los estalinistas.
La contraposición entre lo que para Grossman insinúa son los gemelos enemigos, nazismo y comunismo; la naturaleza de la cuestión judía, la desazón de incluso destacados miembros de esa comunidad en el seno de una Rusia donde pervive un antisemitismo larvado; la horrible experiencia del Gulag y de los campos de exterminio, se aúnan a un vasto fresco –más respirable, a pesar de su horror- de la “Gran Guerra Patria” centrada para el caso en la batalla de Stalingrado. Todo esto constituye la materia de un ambicioso relato concebido a escala épica.
Grossman maneja este denso material con destreza, proyectándolo a través de las vivencias de la familia Sháposnikov y de sus incontables relaciones. El galimatías de nombres eslavos, con sus patronímicos y sus extensiones, suponen un obstáculo para la lectura del libro, a pesar de que este cuente con un índice de personajes que consigue iluminar un poco el laberinto. Pero esta es una dificultad secundaria, ya que lo que importa es la densidad de las vivencias y de las ideas que los personajes transmiten y que se trasluce a pesar del confuso ir y venir de los protagonistas. Esta dificultad nos informa sin embargo de la distancia que existe entre la gran obra de Grossman y la serena monumentalidad de Guerra y Paz de Tolstoi. En esta última los personajes están dotados de tanta vitalidad y se encuentran tan claramente perfilados que podemos estar seguros de no perdernos en su seguimiento.
La escritura de Grossman, convengamos, es por momentos un poco chata. Incurre a veces en figuras absurdas o en estereotipos convencionales al estilo de: “Hitler y Mussolini expresaron su satisfacción con amplias y afables sonrisas que dejaron al descubierto todo el esmalte y el oro de sus dentaduras postizas” o “Dedos de hierro ordeñaban vacas danesas, holandesas y polacas...” Pero, por otra parte, del estilo llano y directo de la obra saltan a la vista y procuran momentos de una intensidad descriptiva que no desmerecen la estirpe del mejor Shólojov o de Pasternak. Como en este retrato del cruce del Volga por civiles evacuados de Stalingrado, al comienzo de la batalla:
“Un poste mojado y cubierto de moho verde que se erguía del otro lado de la portilla empezó a alejarse lentamente, cediendo su lugar a otro; luego se vieron sucesivamente la cubierta de gruesos maderos del embarcadero, los pies de los que estaban junto a la barandilla, la barandilla misma, la mano bronceada un marinero surcada de venas azules y con un ancla tatuada del mismo color, y la borda manchada de alquitrán de una gabarra. De repente, las calles empinadas de la escarpada orilla cruzaron el campo visual de Slava Beriozkin, seguidas al cabo de un minuto por el verde polvoriento y los edificios –altos y bajos, de piedra y de madera- de Stalingrado, que fue deslizándose lentamente río abajo. Detrás de la esquina derecha de la portilla fueron apareciendo un talud de barro, unos tanques de combustible de color verde y amarillo, unos vagones rojos sobre la vía férrea y los gigantescos pabellones, envueltos en humo, de una fábrica. El agua chapoteaba ruidosamente y a destiempo del otro lado de la portilla; el casco de la lancha temblaba y crujía con el estrépito del motor.”
¡Qué regusto a Tolstoi despidiéndose de Sebastopol en llamas en este travelling casi cinematográfico!
 El realismo de este tipo suele ser desdeñado por quienes exigen de la literatura la apertura de territorios inexplorados por la palabra. Pero esta reivindicación del experimentalismo, legítima en sí misma, cuando no está guiada por un espíritu firme y se orienta más bien por el oportunismo de una moda académica o comercial, se convierte en un alimento indigesto, que por suerte encuentra su antídoto en el aburrimiento que suscita. Sin pretender imponer al realismo en el expediente supremo y exclusivo de la narrativa de nuestro tiempo, es verdad que esta época signada por la dictadura de la confusión y la intoxicación mediática, requiere de grandes dosis de desvelamiento crítico, desvelamiento que no puede alcanzarse a través del lenguaje hermético.
El realismo de este tipo suele ser desdeñado por quienes exigen de la literatura la apertura de territorios inexplorados por la palabra. Pero esta reivindicación del experimentalismo, legítima en sí misma, cuando no está guiada por un espíritu firme y se orienta más bien por el oportunismo de una moda académica o comercial, se convierte en un alimento indigesto, que por suerte encuentra su antídoto en el aburrimiento que suscita. Sin pretender imponer al realismo en el expediente supremo y exclusivo de la narrativa de nuestro tiempo, es verdad que esta época signada por la dictadura de la confusión y la intoxicación mediática, requiere de grandes dosis de desvelamiento crítico, desvelamiento que no puede alcanzarse a través del lenguaje hermético.
En su llaneza clásica, Grossman consigue un registro que aborda el retrato de la sociedad concentracionaria y de la guerra con una intensidad no común. Son formidables y sobrecogedoras las páginas consagradas al horrible destino de los judíos desembarcados de los trenes y derivados al exterminio. La madre de Grossman corrió esa suerte, pues desapareció en Berdychev, donde quedó atrapada cuando los alemanes ocuparon la ciudad. La angustia de Víktor Shtrum, el personaje del científico, ante la suerte de su madre, está arrancada de una página de la vida misma de Grossman. El capítulo dedicado al trayecto de los destinados a la cámara de gas alcanza un patetismo y una vibración humana que pone de manifiesto la absurdidad que puede revestir la historia, y lo mismo sucede en las descripciones de la tortura y la humillación sin nombre que padecen viejos militantes comunistas atrapados por un engranaje policíaco que gira por sí mismo y muele de manera tan desatinada como imbécil a individuos que ya casi no se atreven a pensar –no digamos hablar- por sí mismos, tal es el poder de coerción que el Estado totalitario posee sobre ellos.
La guerra, por otra parte, es retratada con una energía que, si no soslaya el heroísmo de muchos de sus protagonistas y la cuerda humana que en un momento u otro se pone de manifiesto en ellos, no deja de enfatizar la brutalidad, la enormidad y la bestialidad del choque de hombres y máquinas. Cuatro años de frente y el haber sido el primer reportero en participar de la liberación de un campo de exterminio –Grossman estuvo entre los primeros en entrar en Treblinka y Maidanek-, dan al novelista una autoridad inigualable en la materia.
Grossman no vacila en seguir el camino de Tolstoi y mecha su obra con largos parágrafos reflexivos que pulsan la cuerda del ensayo, aunque sin llegar a la densidad y extensión de los capítulos filosóficos que Tolstoi embutía en su obra. Hay, sin embargo, una diferencia de temple entre ambos. Tolstoi, en medio de las tormentas que desgarran la vida de sus personajes, mantiene un tenor altivo y una confianza mística en la salvación. Grossman también la ostenta; bien que en una clave más apagada que la que canta en los pañales de los niños de Natacha que, como Lukacs señala, Tolstoi hace flamear en la cúspide la montaña narrativa de Guerra y Paz. Pero, en última instancia, Grossman también cree en la persistencia de la vida a través de la sucesión de las generaciones:
“En el silencio del bosque la tristeza era más honda que el silencio del otoño. Se oía en su mutismo el lamento por los muertos y la furiosa felicidad de vivir… Todavía es oscuro, hace frío, pero pronto las puertas y las contraventanas se abrirán. Pronto la casa vacía revivirá y se llenará con las lágrimas y las risas infantiles, resonarán los pasos apresurados de la mujer amada y los andares decididos del dueño de casa…
Permanecían inmóviles, con las cestas de pan en la mano, en silencio”.
Hay en estas palabras un temblor humilde, una gran belleza y la insinuación de un pesimismo profundo en lo que respecta a la posibilidad del hombre para escapar a la inmutabilidad del principio de la ley del más fuerte. Las generaciones que crecimos creyendo en el apotegma de Gramsci, “el pesimismo de la conciencia y el optimismo de la voluntad”, como instrumento para ir guiando el moto perpetuo de la historia al inscribirlo en un movimiento circular ascendente, chocaremos con la constatación desolada de Grossman, quien entiende que “ni la desesperación ni el asombro han logrado hacer comprender que el movimiento en espiral de la humanidad, aunque ensanche sus giros, mantiene un eje invariable”.
Cualquiera sea la opinión que al lector le merezcan estas conclusiones, no puede negar que representan un corpus filosófico serio. Y es difícil, al menos desde nuestro punto de vista, no sentir la necesidad de que la tradición clásica de la novela levante la cabeza y encuentre a intérpretes como este para orientarnos en el laberinto de una historia que nunca como hoy se ha manifestado más brutal y más confusa. La claridad de esa veta narrativa sería un instrumento ideal para abrirnos camino entre las tinieblas. Así sea como la luz tenue del pabilo que Grossman levanta sobre nuestro tiempo.