
nota completa
La mirada circular
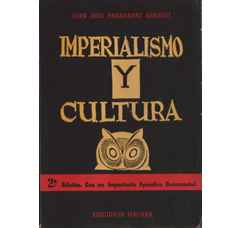
Si se comparan las diversas épocas que han señalado la evolución de la cultura desde el principio del siglo XX hasta hoy, no puede evitarse la percepción de una decadencia. La crisis de la civilización burguesa, tras un lapso de excitación paroxística que fue de 1900 a 1950 aproximadamente, no ha dado lugar a una renovación intelectual capaz de equipararse a las grandes épocas del pasado. El presente está recorrido por una impasse connotada, en los grandes centros intelectuales de Europa y del mundo desarrollado, por cierta liviandad, por una superficialidad que oscila entre un optimismo bienpensante y un pesimismo lóbrego.
Hay una suerte de disponibilidad que enarbola un optimismo superficial frente al futuro, en un caso, y hay también un cierto pesimismo fúnebre, que se entierra en el nihilismo más absoluto. De todos modos, la tendencia es al laisser-faire y al descompromiso, ya sea entregándose a una autocomplacencia en las propias virtudes, que entiende que estamos transitando por un inevitable progreso que irá asociado al respeto a los derechos humanos, al pluralismo, etcétera; ya sea previendo la inutilidad de todo esfuerzo, el carácter irreductible de las culturas, la muerte de las Utopías y el imperio del caos, sin plantearse expediente alguno para evitarlo.
Esta deriva light se percibe en todas partes en el mundo desarrollado y en muchos de los estamentos que, no perteneciendo a él, se le asocian con servilismo perruno. Se refleja en una política carente de imaginación, en la “muerte de las ideologías”; en el carácter rutinario que asumen el cine y la novela. Hay, por ejemplo, una distancia notable entre las tendencias que animaban a la literatura europea del período de entreguerras y las del presente. Y lo mismo puede decirse de los diversos movimientos cinematográficos que recorrieron el viejo continente con gran impacto y que hoy son suplantados por un minimalismo incapaz de oponerse al empuje del cine norteamericano, que a su vez ha perdido gran parte de su mordiente y se ha convertido, hablando en términos generales, en el ejercicio de un merchandising a todo vapor.
Los motivos para que los artistas y los intelectuales debieran interesarse vivamente respecto del rumbo que toman las cosas son muchos, sin embargo. El ultraimperialismo y la globalización gestionada desde el Norte desarrollado ponen a las tres cuartas de la humanidad en una situación de dependencia mucho peor que la significada por el imperialismo de viejo estilo, que fundaba su poder en el dominio territorial. Hoy, sin ir a ninguna parte, no hace falta más que apretar un botón para provocar una debacle financiera, arruinar un país o desencadenar una guerra, que eventualmente podrá significar un compromiso militar, pero al que la potencia dominante intentará librar a distancia, a través del poder aéreo, el acoso informático y, si hace falta, la intervención con efectivos profesionales o mercenarios. La presión de los emigrantes del mundo miserable sobre las fronteras del desarrollado es más intensa que nunca y va en progresión continua.
Todo esto implica tensiones que deberían ser vividas desde el desgarramiento y el compromiso por quienquiera tenga conciencia de la responsabilidad de la intelligentsia. En tiempos de la modernidad, es decir, en la época que va desde la crisis de la Europa burguesa a la fase final del comunismo, Occidente –entendiendo por Occidente a la conjunción de los países europeos desarrollados y Estados Unidos- fue un espacio donde tuvo lugar el trabajo intelectual más esforzado para interpretar la realidad de acuerdo a códigos finalmente liberados de la servidumbre religiosa o, al menos, de un confesionalismo que podía ser usado a los fines de inmovilizar el pensamiento. Esa época fue vivida intensamente, con compromisos profundos y también con errores y desatinos, pero en cualquier caso con una intensidad contagiosa.
Resulta imposible no poner en relación a esa vivacidad intelectual con el hecho de que todos los países involucrados por ella estaban sometidos al tironeo de una crisis que ponía en tela de juicio la supervivencia de la democracia burguesa. Fascismo y comunismo habrán sido experimentos catastróficos, pero no caían de la nada; eran el reflejo de una vitalidad social que se debatía contra problemas que suscitaban a su vez un remolino de inquietudes y ponían a los exponentes intelectuales de la sociedad frente a la necesidad de expresarse, de definirse por el uno o por el otro; o de tomar distancia de ambos bandos reafirmando los principios del universo liberal, pero cuestionándolos asimismo por la incapacidad en que parecían encontrarse para resolver los problemas que daban lugar a esos movimientos.
La historia, en una palabra, la historia que resulta de la búsqueda voluntaria del cambio y la adaptación permanentes, estaba activa y, en el seno de los conglomerados sociales que la albergaban, redundaba en vitalidad y capacidad productivas, en decisión para plantear los temas de fondo y, eventualmente, para sugerir y ensayar soluciones.
Desde los exponentes postreros de la época de la gran cultura burguesa y expresivos de su crisis –Thomas Mann, James Joyce, Marcel Proust, Roger Martin du Gard, Franz Kafka, Robert Musil- a los protagonistas de la revuelta contra esa crisis –André Malraux, Louis Ferdinand Céline, Jean-Paul Sartre, Pierre Drieu de la Rochelle, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Thomas Wolfe, William Faulkner, entre otros-; desde Wihelm Dilthey y Max Weber a la Escuela de Frankfurt, corre un hilo que ata también al cine, a la pintura, a la filosofía y al pensamiento político.
Esa agitación intelectual acompañó la crisis capitalista que desembocó en las dos guerras mundiales y comenzó a decaer en los tiempos del milagro económico europeo. Sin querer establecer una conexión rígida entre coyuntura económica y acontecer cultural y social, es un dato que conviene tomar en cuenta el hecho de que, a partir de la instalación de Europa en un confort en apariencia permanente, la capacidad de su universo artístico y cultural para tornarse problemático se moderó y matizó de manera considerable. En realidad, buena parte de los últimos y más importantes aportes efectuados por la intelectualidad europea de posguerra surgieron de la inquietud que ese aplastamiento, esa inanidad cultural suscitaba entre muchos de sus artistas y pensadores. El cine de Michelangelo Antonioni, por ejemplo, y el de muchos de los realizadores italianos de los años ’60 y ’70, rondó ese tema, en el cual pesaba también la amenaza de exterminio instantáneo significado por un eventual intercambio nuclear entre las superpotencias del mundo bipolar.
Pero gradualmente hasta esa veta testimonial tendió a difuminarse, en correspondencia con un devenir político cada vez más próximo a las triunfantes teorías del neoliberalismo económico y del retroceso que experimentaban el “socialismo realmente existente” –calificado por la grisalla burocrática y la mediocridad ideológica- y una revolución colonial que no lograba trascender sus propios límites. Los países que habían protagonizado esta última caían gradualmente en rencillas intestinas e impotencia frente al exterior; fomentadas y cuidadosamente explotadas las primeras por el imperialismo, pero que sin duda reflejaban también las insuficiencias de esas sociedades ante un proceso de cambio que exigía de protagonistas sociales, de sujetos históricos que estuviesen “en forma”.
Los populismos latinoamericanos, el nasserismo en el mundo árabe, los ensayos de construcción nacional en el Africa negra, no consiguieron sus objetivos, fueron incapaces de consolidarlos o no pudieron superar la fragmentación tribal que portaban en su seno.
Ese recorrido signó la última parte del siglo XX y encontró su culminación en el período posterior al derrumbe de la Unión Soviética.
Estos fracasos han vulnerado gravemente la creencia en la movilidad progresiva de la historia y han venido a fortalecer, en cambio, las tesis que aducen el fin de esta. O, lo que viene a ser lo mismo, su estasis en una agitación permanente y sin meta, determinada por el avance de una revolución tecnológica indiferente a una conducción racional.
Esto es un conformismo afín a las necesidades del sistema dominante. Más que un pensamiento político coherente utilizado para aprovechar y orientar las fuerzas desatadas por el progreso científico, dirigiéndolas hacia un fin constructivo, lo que hay es más bien una mentalidad a lo Luis XV, que simplemente especula con la posibilidad de postergar el diluvio el mayor tiempo que sea posible y cualquiera sean los costes que ello suponga para la posteridad.
La agitación intelectual que informara al siglo pasado y que suministrara adalides del pensamiento crítico y revolucionario, entró en crisis, incluso entre quienes podían proclamarse como animadores de esa floración de insurgencia anárquica que fue el Mayo de 1968 en París. De León Trotsky a Herbert Marcuse y de este a Régis Debray hay un foso difícil de colmar.
Una nueva síntesis
Ante la crisis interpretativa de la crisis mundial que parece dominar el universo intelectual del Occidente desarrollado existe, sin embargo, y se mantiene, una mirada crítica que surge de los países donde el proceso de transformaciones ha impactado de una manera directa y donde se consuma una suerte de imbricación entre Occidente y Oriente, entre el Norte y el Sur. Si las viejas fuentes del pensamiento renovador parecen haberse secado, si inclusive cuando estaban vigentes tendían a encerrarse en una consideración eurocéntrica del mundo, se tiene la sensación de que nuevos manantiales se han abierto entre quienes pueden aunar el pensamiento crítico de matriz europea con la vivencia directa del suelo sobre el que se asientan las experiencias del mundo subdesarrollado.
Este desarrollo es lógico si se lo ve a la luz, no de la guerra entre las culturas, sino de la integración de estas en un proceso sincrético profetizado por el carácter feroz, pero irreprimiblemente aglutinador, del modelo capitalista de globalización. Se trata de una tendencia que no es de hoy, pero que en estos momentos está cobrando mayor intensidad porque aúna la maduración de la experiencia histórica en las sociedades coloniales y semicoloniales con el vacío que se percibe en los que otrora eran los centros del pensamiento.
Es así que figuras como Edward W. Said o Samir Amin se han perfilado como los examinadores más agudos de una circunstancia contemporánea afligida por una radical desatención hacia los problemas reales del mundo subordinado, de parte de la constelación de las potencias imperiales y de sus intelectuales de punta, incluso de aquellos que posan de progresistas y que sin embargo parecen reducir los datos centrales de la contemporaneidad a una lucha abstracta por los derechos humanos. Es decir, a la definición de tales derechos desde una posición oblicuamente impregnada de racismo que considera compasivamente y hasta con cierto desdén la forma en que se debaten los pueblos “atrasados” y finca su deber hacia ellos en una suerte de filantropía terapéutica, que ocasionalmente hace admisibles las intervenciones en fuerza para devolverlos al recto camino.
La hipocresía, consciente o semiconsciente, de estos puntos de vista, hace doblemente necesaria la construcción de una perspectiva crítica del mundo que parta de quienes padecen más intensamente las coordenadas del sistema. La experiencia del sufrimiento, de la marginación, del rechazo, pueden sentirse, aun perteneciendo a un estrato relativamente privilegiado como suele ser el intelectual, mucho mejor desde las regiones en las cuales la explotación se ejerce en forma directa, que en el seno mismo del monstruo, donde todo está atemperado por los excedentes de la plusvalía y por el hábito de una disciplina comunitaria que encuadra a gentes que en última instancia se sienten partes de un pacto social.
Es obvio, a nuestro parecer, que los expedientes desesperados del jihadismo y el fundamentalismo que están en curso en el mundo árabe y abarcan también a un amplio espectro del mundo musulmán, no son instrumentos aptos para llevar adelante la lucha contra el imperialismo. Pueden ser, por supuesto, recursos para oponerse al sistema vigente y a sus agresiones, requieren de comprensión y hay que evaluarlos en su evolución, pero no puede depositarse una esperanza razonable en ellos como factores capaces de disputar la batalla global por la cultura. En realidad son hijos del fracaso de la revolución colonial y representan una especie de continuación reactiva de esta; pero no están en condiciones de ofrecer un discurso capaz de trascender las fronteras de su mismo universo religioso y, en consecuencia, son funcionales a la tesis imperialista de la guerra de las civilizaciones y a la consiguiente fijación de las coordenadas del presente en un choque permanente y sin salida. Que es el “fin de la historia”, caro a quienes quisieran dejar las cosas como están.
La construcción de una perspectiva que evalúe esta dialéctica del silogismo, valga la paradoja, y que sea capaz de arrancarse a ella, es la misión de los intelectuales del Tercer Mundo. Amin y Said son exponentes impecables de esta tendencia. Egipcio el primero, pero formado en Francia, y palestino de nacimiento el segundo, pero de nacionalidad norteamericana, educado en El Cairo y luego en Estados Unidos donde trabajó hasta su muerte como profesor en la universidad de Columbia, resultan expresivos de esta tendencia y han contribuido como pocos a revisar la realidad surgida del derrumbe del bloque soviético, poniendo de relieve la continuidad de las políticas de explotación y alienación cultural impuestas por el Imperio y la profundización de estas como consecuencia de la nueva coyuntura. Pensadores de enorme valía, como Immanuel Wallerstein, Perry Anderson, Noam Chomsky, Eric Hobsbawm o Giovanni Arrighi, han hecho lo mismo, pero su acceso al problema no puede dejar de estar connotado por su propia pertenencia al mundo desarrollado y esto, si no quita objetividad a sus exámenes ni agudeza a su crítica, les arrebata de alguna manera el carácter de urgencia que se percibe en los dos primeros.
El pensador más fecundo suele ser un desaxé, un intelectual descentrado, recorrido por los jugos de una cultura contra la cual se rebela o a la que percibe en sus contradicciones con una sensibilidad aguzada por ser a la vez interior y marginal a ella. Esta marginación puede ser voluntaria o estar determinada por una especial ubicación geográfica, y la situación puede culminar en la alienación o en un doloroso esfuerzo de síntesis.
El mundo de hoy, carente de una Weltanschauung, entregado como está al furor de un progreso sin proyecto, establece una escisión entre la felicidad anhelada y la realidad percibida que produce una difusa sensación de angustia. La reconstrucción del proyecto socialista, cuya crisis nos ha empujado donde estamos, es una tarea difícil pero necesaria que requerirá de mucha agudeza interpretativa y una adecuada capacidad de autocrítica para enjuiciar los errores del pasado. Quienes parecen estar en mejores condiciones para hacerlo son justamente los pensadores que están recorridos por esa escisión de la que hablamos, y quizá los más habilitados para ello son los latinoamericanos, que se “benefician” del desgarramiento que supone estar habitados por una nostalgia de Europa que proviene de sus propias raíces y del universo cultural y confesional donde han crecido, y de la diferencia que, pese a esto, los separa de sus madres patrias y los obliga a volverse sobre sí mismos si quieren darse un destino.
Recorridos latinoamericanos
 Este fenómeno es especialmente visible en América latina, es decir, en la parte del hemisferio occidental que integra una aportación poblacional de origen europeo muy importante, participa de su tradición confesional o del rechazo a esta de parte del pensamiento laico del mismo origen; posee componentes raciales heterogéneos en fusión permanente y ha sido subordinada a los intereses de las potencias centrales, que han fomentado su desunión y favorecido la dispersión de lo que en una época era una unidad laxa, comprendida dentro del imperio español, en un mosaico de estados impotentes y mantenidos desde entonces en una situación dependiente.
Este fenómeno es especialmente visible en América latina, es decir, en la parte del hemisferio occidental que integra una aportación poblacional de origen europeo muy importante, participa de su tradición confesional o del rechazo a esta de parte del pensamiento laico del mismo origen; posee componentes raciales heterogéneos en fusión permanente y ha sido subordinada a los intereses de las potencias centrales, que han fomentado su desunión y favorecido la dispersión de lo que en una época era una unidad laxa, comprendida dentro del imperio español, en un mosaico de estados impotentes y mantenidos desde entonces en una situación dependiente.
La peripecia latinoamericana desde el momento de la independencia de España es vasta y compleja, y aquí no puede hacerse otra cosa que resumir sus rasgos esenciales y dirigir la atención del lector, para informarse sobre ella, a los trabajos de una pléyade de autores que se han ocupado exhaustivamente del asunto y cuya labor de alguna manera ejemplifica la tesis de este estudio (1): esto es, la existencia de una aptitud para dirigir una mirada sobre el mundo que sea capaz de reconstituir una unidad perdida o, más bien, latente, sin apartarse de este, pero perfilándose dentro de él con entidad propia.
En ninguna parte como en América latina hay que resistir con mayor esfuerzo la presión que baja de arriba, desde el mundo configurado como entidad dominante, para representarse las cosas en la perspectiva de ese universo dominante. Y ello por la simple razón de que de alguna manera arraigamos en la misma cultura. La tentación a asumir como propias las razones que suministra el “sistema-mundo” se hace más potente porque comulgamos con este en muchas más cosas que el resto del planeta. El prestigio del Occidente desarrollado ayuda a que las capas intelectuales de nuestros países, que tienen una percepción aguda de su raíz trasatlántica, sean propensas a asumir formas culturales cuya adopción sin asimilación puede servir para alienarlas de su propia circunstancia y para reconfirmar la servidumbre.
La fractura
La Independencia latinoamericana advino como consecuencia de impostergables realidades. España, que era el poder centralizador de un continente escasamente poblado y cuya población se esparcía sobre un espacio gigantesco, vacío y surcado de enormes accidentes geográficos, España, decimos, fue incapaz de realizar la revolución burguesa que estaba latente en sus entrañas y que había sido reprimida por la fijación del país en un proyecto de dominio universalista, de prosapia medieval y dinástica, implantado por los Austrias. El ensayo renovador de los Borbones se vio interrumpido, paradójicamente, por la Revolución Francesa, cuyo ímpetu terrorista dio alas, en el seno de esa sociedad todavía informada por pesadas rémoras feudales, a una reacción conservadora que obstaculizaría o neutralizaría la labor de los ministros del Iluminismo. La invasión napoleónica, que acompañaba los principios de la revolución francesa con la prepotencia militar y ofendía el orgullo nacional, dio lugar después a una resistencia feroz, en cuyo seno se amalgamaron los partidarios del viejo régimen con los aspirantes a consumar una revolución liberal. Los primeros prevalecieron provisoriamente después del retorno del rey traidor, Fernando VII, e Hispanoamérica, que había iniciado su propio proceso revolucionario sin romper con la madre patria, quedó a la merced de la reacción fernandina, apoyada por el absolutismo de la Santa Alianza.
Había también un factor que desequilibraba el panorama y que estaba activo desde mucho antes: el Imperio Británico. Las relaciones de fuerza internacionales se estaban trastocando vertiginosamente, e Inglaterra, que había dado el golpe maestro de Trafalgar, la batalla naval que acabó las flotas española y francesa, había quedado dueña indiscutible de los mares. Siempre había ambicionado desplazar a España de sus colonias americanas, como lo había hecho ya con los portugueses, holandeses y franceses en el Lejano Oriente y en Canadá. La derrota en Trafalgar de la escuadra española fue seguida poco después por la invasión napoleónica a la península, lo que transformó abruptamente a España de enemiga en aliada de Londres. Pero esto no hizo sino cambiar su política de hostilidad permanente al dominio español en América del plano militar al político y comercial.
En vez de la piratería, el contrabando o las agresiones militares directas, como las rechazadas, en 1806 y 1807, en el Río de la Plata, el activismo inglés se dirigió a alentar las alianzas y complicidades que existían para con él, en estos territorios, de parte de las burguesías comerciales del litoral, muy contentas de “cambiar al viejo amo” por uno nuevo que no posaría como tal sino como un poder amigo, predispuesto a derramar sobre estas tierras las bondades del libre comercio y a enriquecer a las oligarquías portuarias con un intercambio cuyas rentas serían acopiadas por quienes tenían en las manos las llaves de la Aduana.
El corolario de esta combinación era la devastación del interior por efecto de la invasión de las mercaderías baratas extranjeras, producidas en masa desde el seno del país que albergaba la primera revolución industrial, y la extinción de las artesanías de nuestros países, que podrían, de haber sido defendidas y potenciadas por una auténtica clase dirigente, servido como base para un posterior desarrollo fabril. Este choque iba provocar un largo ciclo de guerras civiles, cuyo resultado estaba sentenciado de antemano por la inexistencia de burguesías autóctonas de carácter nacional, y por el fracaso, en España, de la revolución liberal latente en la Guerra de la Independencia contra los franceses, que podría haber profundizado la tendencia marcada por los iluministas del siglo XVIII pero que fue, de hecho, suprimida por la conjunción de los elementos retrógrados de la sociedad española con el auxilio de “los 100 mil hijos de San Luis”. Es decir, del ejército francés que la Santa Alianza arrojó en 1823 a la Península donde, 15 años antes, otro ejército del mismo origen, pero de cuño progresivo, fracasara en su empeño de querer imponer la modernidad en la punta de las bayonetas del invasor extranjero.
Los años que fueron de 1808 hasta el fracaso de los movimientos liberales en España, se constituyeron sin embargo en un período durante el cual José de San Martín y Simón Bolívar pudieron alentar la esperanza de conjugar su esfuerzo y configurar, tal vez en el marco de una asociación con una España renovada, una estructura independiente prometida al progreso, capaz de aunar sus recursos y generar desarrollos bien compensados. El piso social se reveló insuficiente, sin embargo, el poderío de las burguesías portuarias fue abrumador y ambos Libertadores fracasaron. Sólo una experiencia hundida en la selva, la del Doctor Francia primero y de los dos López después, en Paraguay, pudo imponer durante un lapso un experimento de desarrollo moderno apuntado a obtener la autarquía económica y la construcción de una base industrial importante. Este ensayo de “desconexión” tenía como contrapartida, sin embargo, un encierro sofocante y, a la postre, habría de ser destruido por la combinación de los mismos factores que habían distorsionado la Independencia: los intereses de la burguesía porteña, el Imperio del Brasil, aun fundado en la explotación de la mano de obra esclava, y la injerencia británica, implacable para quienes se rehusaban a la proyección de la globalización capitalista piloteada desde la City de Londres.
 Esta terrible y larga peripecia condicionó durablemente la vida cultural de América latina y la orientó en gran medida a una comprensión fragmentada de su acontecer. En la Argentina un conjunto de circunstancias agravó la alienación respecto de nuestras raíces y del carácter concreto de los factores que estructuraron el país y el carácter de nuestra cultura. La falsa dicotomía entre “civilización y barbarie” montada por Domingo Faustino Sarmiento en su Facundo sirvió de justificación sociológica –y poética- para el exterminio de las resistencias interiores a la configuración del país como apéndice del poder porteño, a su vez expresivo de una dependencia externa que insertaba al primero en el mercado mundial de acuerdo a los requerimientos del imperio dominante. La altura literaria del libelo de Sarmiento y su habilidad para la síntesis sociológica, lo hacía doblemente eficaz en su cometido y daba de paso testimonio de la intensidad del compromiso intelectual del sanjuanino con la causa que sostenía. En efecto, hacen falta un talento y una convicción genuinos para obtener el efecto artístico que obtiene el libro.
Esta terrible y larga peripecia condicionó durablemente la vida cultural de América latina y la orientó en gran medida a una comprensión fragmentada de su acontecer. En la Argentina un conjunto de circunstancias agravó la alienación respecto de nuestras raíces y del carácter concreto de los factores que estructuraron el país y el carácter de nuestra cultura. La falsa dicotomía entre “civilización y barbarie” montada por Domingo Faustino Sarmiento en su Facundo sirvió de justificación sociológica –y poética- para el exterminio de las resistencias interiores a la configuración del país como apéndice del poder porteño, a su vez expresivo de una dependencia externa que insertaba al primero en el mercado mundial de acuerdo a los requerimientos del imperio dominante. La altura literaria del libelo de Sarmiento y su habilidad para la síntesis sociológica, lo hacía doblemente eficaz en su cometido y daba de paso testimonio de la intensidad del compromiso intelectual del sanjuanino con la causa que sostenía. En efecto, hacen falta un talento y una convicción genuinos para obtener el efecto artístico que obtiene el libro.
Esta sinceridad habitaba hasta cierto punto a quienes construyeron la Argentina de la organización nacional. Aunque a través de expedientes retorcidos o salvajes y con metas repulsivas desde el punto de vista de una nación concebida de acuerdo a criterios de grandeza y de cierta equidad social, los Mitre, Sarmiento, Urquiza, Avellaneda y por último Roca, que vino a enmendarles la plana y a la vez a consolidarla en un armado posible, generaron una estructura que funcionaba, cosa que sancionó con un aura de legitimidad a la historia oficial que fraguó la clase dirigente y la tornó persuasiva para el segundo factor que calificaría la evolución argentina: una inmigración masiva que casi ahogaría a la población original bajo su número.
El fenómeno inmigratorio en Argentina tuvo ribetes descomunales. Sólo en Estados Unidos hubo un aluvión de individuos extranjeros de esa magnitud. Pero allí esas masas inmigrantes se daban con una sociedad firmemente estructurada, habitada ya por una gran población enraizada desde hacía un par de siglos en ese territorio e inserta en una dinámica productiva formidable, cuya potencia se había liberado definitivamente a través de la guerra civil que había barrido del poder político a la aristocracia de plantadores, elite que de alguna manera giraba en torno de una ecuación económica exportadora de bienes sin valor agregado. Y en el poder había una clase dirigente que hacía de la industria y la expansión territorial sobre las tierras vírgenes el vehículo para una posterior extensión de la potencia estadounidense al mundo entero.
En Argentina el fenómeno era exactamente el inverso: un territorio casi vacío, una población criolla derrotada y un estamento dirigente que en cierto modo entendía a la extensión geográfica como un problema antes que como una ventaja. Tras confiscar la fortuna de las provincias en provecho de Buenos Aires, para la oligarquía comercial y ganadera el problema residía en complementar la extirpación del gauchaje como elemento resistente, con su neutralización definitiva a través de una población intensiva de las pampas con una clase de chacareros capaces de hacer rendir el suelo y de ir generando la riqueza que permitiría rellenar el espacio y crecer a las ciudades.
La fusión
Todo esto dio lugar a un complejo proceso de imbricación y fusión, en el cual, asombrosamente, los jugos de la tierra y la presencia del criollaje no sólo sobrevivieron sino que se mezclaron con el aporte de la población gringa y, bien que confusamente, dieron lugar a la adaptación y el arraigamiento de esta, que se nacionalizó rápidamente.
El curso de este desarrollo, por supuesto, no podía producirse sin dificultades ni sin choques, pero estos no llegaron a congelarse en oposiciones racistas de carácter muy marcado o irresoluble. La fusión entre los elementos extranjeros entre sí no supuso ningún problema, aunque hubo de transcurrir un tiempo hasta que las nuevas clases medias de origen inmigrante consiguieran compartir el poder con la clase patricia a través del radicalismo.
La superioridad económica obtenida por los inmigrantes respecto de las masas oscuras del país, sin embargo, contribuyó a fraguar un racismo de tono menor practicado contra los pobres, a los que confusamente se solió y aun se suele atribuir una predisposición natural hacia la vagancia y una incapacidad genética para arrancarse de la miseria. Este prejuicio es bastante resistente y estuvo en la base del antiperonismo que recorrió a las clases medias y las convirtió en 1955 en una palanca para el derrocamiento de esa experiencia de gobierno populista. Si después esa perspectiva se moderó, no ha dejado de impregnar los puntos de vista de mucha gente, incluso de personas cuya pigmentación no es tan clara como se podría suponer si se atiende a los puntos de vista que sustentan.
Esta composición identitaria un tanto confusa llevó, en el campo de la cultura, a la cosificación de esta en una comprensión exógena respecto de las circunstancias en que se generaba, y a una separación de gran parte de los intelectuales de la historia viva del país, a la que percibieron librescamente y de acuerdo a coincidencias y rebeliones respecto de la historia oficial que en cualquier caso reflejaban una percepción externa tanto de sus características positivas como de la práctica crítica que convenía ejercitar contra ellas.
Este tipo de fenómeno no es exclusivo de la Argentina, desde luego: es típico de las sociedades coloniales o semicoloniales, cuya intelligentsia es tentada a sumarse a las tesis del poder dominante y que debe luchar para liberarse de esos lazos y recuperar o construir, incluso, una visión directa de los datos que informan su realidad.
La Academia constituida por “La Nación, la “sociedad”, los Amigos – y Sur que no sirve a una causa orgánica sino a la “literatura” en general” , como mordazmente definía Pierre Drieu la Rochelle, en una carta dirigida a Victoria Ocampo, al estamento intelectual, se extendía como “ una cortina... que cerraba el paso a la fuerza del pueblo argentino” ( 2). La Academia, decimos, no iba jamás a brindar otra cosa que una versión en ocasiones exquisita, en ocasiones mediocre, de una distancia entre el ser y la nada que se complacía en sí misma. En el caso de un escritor excepcional, Jorge Luis Borges, que estaba consciente de esa separación y se rehusaba en forma deliberada a cerrarla, este distanciamiento se volcó en poesías y cuentos que resolvían esa alienación en una capacidad ilusoria, en un juego de espejos, capaces de transmitir una vibración metafísica, o de aparentarla, cosa que lo hizo expresivo de una inquietud contemporánea que encontró un eco universal, a la que supo manifestar exprimiendo las desvaídas vivencias del parasitismo propio de la clase intelectual privilegiada en una semicolonia y filtrándolas a través de su propio talento.
Cosa que demuestra que el arte puede encontrar su fuente de inspiración en los lugares menos propicios, si el autor que lo profesa lleva dentro de sí el duende del genio.
El escepticismo frente al país que expresaba la elite, caía mal o era rechazado de forma vehemente por otros grupos. La comprensión al principio instintiva y después consolidada a través de la investigación histórica hacía que para muchos la experiencia de una política cultural practicada de espaldas a la nación se tornase insoportable. La búsqueda de un punto de contacto con las cosas se marcó progresivamente con el andar de los años, desde principios del siglo XX en adelante, reforzándose de manera manifiesta cuando la crisis de la década de 1930 destruyó o dañó gravemente el esquema agropecuario en que se fundaba la aparente prosperidad argentina. La égloga pastoril de la Argentina de las vacas y las mieses se hizo trizas y en su lugar apareció la triste verdad de un país que necesitaba pactar con Gran Bretaña para seguir formando parte tácita del imperio; esto es, del circuito de intercambios que consentía a la oligarquía seguir dirigiendo sus exportaciones de productos primarios a un mercado que se comprimía y que prefería atender a los requerimientos de los dominios –Canadá, Australia- que estaban explícitamente vinculados a la Corona.
En el contexto convulso de los años ’30, recorrido a nivel internacional por las tensiones del fascismo, el nazismo y el comunismo, la crisis de la factoría se tiñó de los matices ideológicos imperantes. La intelectualidad se dividió en facciones de izquierda (con colores demócrata liberales por un lado, comunistas por otro) y de derecha. Muchas de estas agrupaciones, sin embargo, enarbolaban su bandería a veces de manera bastante artificial, como prendas de un combate que sentían de labios para afuera, mientras que en su fuero interno lo que los desazonaba era la ruptura de un estatu quo local a la que no encontraban respuesta. Había, sin embargo, un grupo, FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) que de alguna manera buscaba construir su nacionalismo dándole una proyección práctica en el campo de la economía y direccionándolo hacia una democracia popular.
El nuevo quiebre
Algunos quistes óseos de carácter benigno se curan solos después de producirse una segunda fractura. La irrupción de las masas en la vida argentina con un activismo expresivo de una suerte de democracia directa, representó un nuevo quiebre en el devenir del país, quiebre que, sin embargo, creó las condiciones para recomponer la unidad psicológica perdida en el gabinete de una historia artificiosa, donde se habían escamoteado las auténticas tensiones de las que naciera la república. Tras la ruptura con España y una organización nacional trabajosa, la Argentina se había alimentado con la noción de un pasado mítico y una práctica política mediatizada por el sistema representativo. De pronto, hacia 1945, ese encantamiento se rompió y las muchedumbres retomaron la calle. La experiencia peronista fue caótica, confusa, en algunos planos contradictoria, revelándose incapaz de darse una estructura de cuadros capaces de regir de forma perdurable el Estado; pero implicó una apuesta estratégica hacia un desarrollo fundado en la justicia social que era moderna y acababa con el mito de la Argentina pastoril, poniendo las cosas en el andarivel de un desarrollo industrial que trastocaba las antiguas coordenadas del privilegio e inquietaba fuertemente a quienes lo detentaban.
A partir de ese momento y a través de un curso sinuoso, la batalla por el poder en la Argentina se dividiría en un esfuerzo por modelar una realidad nueva y una obcecación por volver las cosas al estado anterior de dependencia privilegiada -para algunos-, por supuesto que de acuerdo a una evolución mundial que pesaría grandemente sobre el país, en algunos momentos de forma determinante. El rasgo característico de esta batalla, sin embargo, fue la forma cada vez más consciente en que sus protagonistas la vivieron. Las coordenadas que la enmarcaban fueron gradualmente dejando caer sus velos. No en vano una de las composiciones musicales más en boga en la segunda mitad del siglo XX argentino fue la canción de Lito Nebbia: “Quién quiera oír, que oiga”. (3)
Esta nueva realidad se articuló en el campo nacional a través de la eclosión de una pléyade pensadores y escritores de enorme talento, que adelantaron, allá por los años 50 y 60, las líneas de fuerza de un pensamiento nacional que se incorporaba, con peculiar agudeza, al análisis de las contradicciones entre el imperialismo y la cultura. El carácter de adelantados en esta batalla –y, al mismo tiempo, la incapacidad del sistema en silenciarlos del todo- fue una demostración de la vitalidad intelectual del país y de la posibilidad que este tenía –y tiene- de resolver su contradicción entre lo aprendido y lo vivido.
Para Enrique Rivera, Ramos, Spilimbergo o Hernández Arregui o Fermín Chávez –para hacer unos pocos nombres arquetípicos de la corriente- la decodificación de la realidad nacional a partir de los datos que la involucraban en una realidad mundial no supuso, como sucedía antes, ver las cosas desde una perspectiva invertida que evaluaba los desarrollos económicos, sociales y culturales según los cánones dictaminados por el espectro ideológico externo, sino considerar a este a partir de las vivencias propias y de la propia experiencia de una historia despojada de mitos. Recogieron en este sentido el principio sentado por Arturo Jauretche en una sentencia inapelable: “Lo nacional –decía Jauretche- es lo universal..., visto desde aquí”.
Su batalla fue difícil. Fueron “ninguneados” por la prensa y por el aparato oficial de la cultura, pero sus exámenes del pasado y el presente nacionales prendieron con virulencia en la comprensión de la historia y de la realidad global que hacían las jóvenes generaciones. Estas habían sentido ambiguamente las trágicas experiencias de 1955-56, cuando las fuerzas del viejo país, validas de apoyos muy extendidos en el aparato político tradicional y en amplios sectores de una clase media que no deglutía los aspectos autoritarios y propagandísticamente primarios del primer peronismo (que a su vez había sido incapaz de elaborar una política hacia ellos), se había lanzado a una contrarrevolución sangrienta, durante la cual no había hesitado en bombardear salvajemente a una ciudad abierta y en recurrir a fusilamientos en una escala inédita desde que se había cerrado el ciclo de las guerras civiles.
El gorilismo introyectado en los jóvenes a través de los padres, se resintió ante estas hechos y la nueva generación se hizo disponible para un tipo de discurso que explicaba fundadamente, a través del marxismo, una evolución histórica caracterizada por el sino de la dependencia. Y junto a ellos, otros jóvenes, de origen más popular o enraizados en un tipo de pensamiento nacional, pero atado a formulaciones en algunos casos retrógradas, encontraron allí el instrumento que necesitaban para estructurar lo que más o menos oscuramente percibían, al sentirse expresados y reconocidos por ese discurso que explicaba no sólo las claves del pasado sino mucho también de las razones de la fragilidad del gobierno popular ante el envite de sus enemigos.
El panorama internacional, por otra parte, se prestó a esta nueva mirada. La revolución colonial batía el parche y pronto la revolución cubana vino a replicar, en América, una inquietud que se difundía por el mundo entero, y que en su caso retomaba el viejo sueño de unidad iberoamericana. El descubrimiento de América latina practicado por el revisionismo histórico de izquierda vino a encuadrar estos fenómenos dentro de una perspectiva propia. Como señala el chileno Pedro Godoy: “El revisionismo permitió descubrir a las raíces de nuestro mundo, detectar a los adversarios soterrados, comprender como hemos sido víctimas de la balcanización y de la desidentificación”.
La iniciativa revisionista marxista de la historia oficial se ejerció con una vehemencia inédita. No era para menos. La ferocidad de la llamada “Revolución Libertadora” y la proscripción de la mayor fuerza política del país, excluida de la posibilidad de pronunciarse durante 18 años, sumadas a la hipocresía del aparato oficial de la cultura, provocó bronca y repulsión. Fue el momento del rechazo a la historia oficial. La bestialidad de los procederes de la “Revolución Libertadora” puso bajo nueva luz el pasado. La democracia al uso de unos “demócratas” que negaban el principio fundacional de la doctrina que profesaban al excluir a las mayorías de la posibilidad de influir en el destino del país, y lo hacían de acuerdo a expedientes militares que se caracterizaban por su inclemencia y tomaban a su propio pueblo como blanco, echaba una nueva luz sobre el pasado. De pronto la socorrida figura de la Civilización y la Barbarie, con la que se había justificado el exterminio de las Montoneras, revelaba su verdadero carácter y prácticamente invertía su sentido.
Acunado por la tranquilidad social relativa que había seguido al éxito del modelo de acumulación dependiente y a la paulatina asimilación de los inmigrantes al país, el molde oficial de la historia había resistido con cierto éxito los embates que contra él llevaban a cabo los exponentes del revisionismo nacionalista. Este aportó una enorme cantidad de datos y revaloró muchos de los temas esenciales del pasado argentino, pero no alcanzó a convertirse en un fermento emulsionador; salvo en el caso de Manuel Gálvez, que fue esencialmente un novelista y que por eso mismo, por su condición de artista, estuvo en condiciones de efectuar una aproximación sensible a nuestro pasado y de dar una serie de biografías relevantes de los personajes que lo poblaron.
El mazazo de la crisis, el crecimiento demográfico, el peronismo y la irrupción de las masas demostraron sin embargo, a mediados del siglo XX, que los temas profundos del acontecer nacional se escapaban de la apacibilidad de los gabinetes y se instalaban como motivos de disputa en el primer plano de la escena. Hay que convenir, empero, que la disputa fue más bien en un solo sentido: el aparato oficial de la cultura aplicó a la crítica de las ideas la ley del silencio y eludió el bulto ignorando lo que la cuestionaba o, a través de algunos exponentes académicos del progresismo, desvalorizando esos ataques al calificarlos de poco científicos.
Fue un momento radiante del revisionismo de la izquierda nacional. Fue también un momento de demolición. La necesidad de acabar con los mitos y de poner a la historia sobre un plano real, implicó el uso de modalidades de discurso tan brillantes como agresivas. Se hacía necesario arrancar a los próceres de la capa de yeso que los ocultaba y devolverlos a la vida.(4) Libros como Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, de Ramos, o Imperialismo y Cultura, de Hernández Arregui, aunaban el brillo literario a la agudeza crítica y a la erudición en los temas que abordaban; pero más que la espada esgrimían la maza al deshacer las leyendas de la historia oficial y a los popes de la cultura patricia.
La demolición y el consenso
Esta tonalidad destemplada tal vez haya vivido y deba ser reemplazada por un estilo narrativo que, sin abdicar una letra de las tesis que impregnaban a aquellos trabajos ni la aspiración al cambio revolucionario que ha de guiar los pasos de Iberoamérica hacia la unidad de sus partes, apele a recursos más sutiles o más amenos para desarrollar su argumentación.
En ese momento la irrupción de una prosa dúctil y valiente, que iba al centro de las cosas sin contemplaciones para nadie, era de un enorme valor. Pero hoy, sin despegarse un ápice de los objetivos de su mensaje, quizá sea útil orientarlo hacia la búsqueda de un consenso. Este consenso no supone la instalación en una amorfa neutralidad sino más bien en una predisposición a comprender la realidad de nuestros países como un tejido de contradicciones, algunas de las cuales quienes las protagonizaron pudieron haberlas vivido sinceramente. Los estilos incendiarios no ayudan a esa reconciliación de los honestos que es necesaria para aposentar un movimiento liberador en un suelo firme.
En este campo la reconsideración de la historia con ojos menos apasionados es un deber. Convenimos en que Mitre y Sarmiento produjeron un estropicio monumental en el proceso de organización nacional, que renegaron, no asumieron o no tomaron en cuenta el proyecto integrador americano de San Martín y Bolívar; pero eran hombres de su tiempo, que vivían sus pasiones y sus deslumbramientos, y cuyo proyecto se sustentaba en datos económicos y militares casi irrefutables por la inexistencia de resistencias capaces de estructurar un modelo alternativo que funcionase con eficacia. Es verdad, cometieron atrocidades, incurrieron en el crimen de despreciar a la base social que deberían haber rescatado y nos dejaron un país contrahecho; pero que provisoriamente funcionó. Más imperdonables resultan la inhabilidad, el desinterés y la arrogancia parasitaria de sus epígonos, que no sólo se negaron a evaluar las coordenadas reales por las que había circulado la conformación del país, sino que se obstinaron en sacralizarlas y reaccionaron con furia asesina cuando se trató de modificarlas.
La diatriba como expediente polémico es válida siempre y cuando resulte funcional al resultado que se apetece conseguir con ella. Y si lo que se quiere es sumar y no restar; convencer y no identificarse con quienes ya piensan como uno, quizá un recorrido narrativo que evalúe, explique y comprenda (sin por eso justificarlos) los mecanismos de la creación literaria y política en Sarmiento, Esteban Echeverría o Eduardo Gutiérrez sería tan útil como el rescate realizado por los pensadores nacionales de la figura del Martín Fierro, al valorizar su significado y sustraerlo del reduccionismo pintoresquista en que la crítica académica lo había sumido, cuando lo congeló en el retrato de un cuchillero y lo independizó de las turbulencias históricas de las que había brotado y de la personalidad política de su creador, José Hernández.
No se trata ya de contraponer a los personajes de nuestra historia, tomando partido a favor o en contra de ellos como si fuéramos sus contemporáneos, sino de conjeturarlos en su circunstancia. Lo contrario puede resultar en la reviviscencia artificial de antagonismos cuyo sentido debemos interpretar, pero cuya pasión ya no nos corresponde, y empujarnos a extremismos retóricos e inútilmente divisionistas como, por ejemplo, pretender cambiar los nombres de las calles o derribar las estatuas de Mitre, Alvear o Sarmiento y reemplazarlas por otras representando a los caudillos. Amén del atentado artístico que tal acto supondría –uno debería cuidarse mucho antes de tocar una escultura de Bourdelle- y del empobrecimiento visual que semejante agresión implicaría para Buenos Aires, el dilema debería solventarse más bien atribuyendo un espacio físico a los protagonistas malditos de nuestra historia. Artigas, Facundo, Rosas, Bustos, Irigoyen, Perón, deberían, junto a las figuras de la Patria Grande iberoamericana, encontrar un lugar y una dignidad estética proporcionados a su importancia en nuestras calles y plazas, tanto en la Capital como en el interior del país. En Córdoba, por ejemplo, que cuenta con estatuas del general Paz y de Dalmacio Vélez Sarsfield, arquetipos de la historia oficial, no dispone de un monumento a su más importante gobernador, el federal Juan Bautista Bustos; e incluso el proyecto de otorgarle una estatua, si bien aprobado, padece los avatares de un constante desplazamiento –que va de mayor a menor- respecto del lugar donde debería ser erigido.
La identidad problemática
Los escritores, ideólogos y artistas latinoamericanos son, como apuntáramos más arriba, portadores de ese desgarro entre las coordenadas de la modernidad piloteadas por el imperialismo, y las vivencias de un mundo cuyas referencias están permanentemente distorsionadas por las imposiciones del sistema. Pero la identidad problemática puede ser fructífera. Puede empujar a la alienación, es cierto, pero también puede constituirse en el estímulo de una percepción crítica revolucionaria, que mire las cosas con agudeza desde un lugar sin duda inconfortable, pero magníficamente situado para la observación. El aporte de los intelectuales de origen judío al pensamiento moderno, por ejemplo, excede de manera desproporcionada al número de los integrantes de ese pueblo en el balance mundial. Esto no debe interpretarse en base a la presunción de que pertenecen al “pueblo elegido”, sino a la excepcionalidad de su situación en el mundo. Sea en tiempos de persecución o no, su concentración sobre sí mismos los obliga a exigirse para escapar por alguna vía al encierro en que se encuentran. De ahí, de las presiones que en muchos casos existen en el seno de una sociedad endogámica, brota su sensibilidad, su percepción aguda de las cosas y, eventualmente, su decisión de romper con el mundo que los cobija y los sofoca, lanzándose a la aventura del pensamiento en ámbitos tan libres como, pongamos, pueden ser el internacionalismo mesiánico o la exploración de la ciencia, sin dejar de portar dentro de sí mismos la percepción –y la maldición- de una diferencia.
La marginalidad y la pertenencia, sentidas simultáneamente, son el resorte que empuja, asimismo, a los intelectuales del Tercer Mundo para representarse las cosas con una amplitud de miras imposible de conseguir si se vive en el confort de una cultura heredada. Esos intelectuales se sitúan a caballo de dos mundos, sin padecer, sin embargo, la huella de un encierro tribal como en el caso de los judíos. Caminan llevando consigo una herida abierta, pero la asunción de este desgarramiento puede producir que los tejidos cicatricen. En vez de profundizar la hendedura, es posible soldar sus márgenes. Y allí la desventaja se transforma en ventaja. La huella de la división seguirá estando presente, pero sus elementos se habrán reconciliado en una síntesis superadora. Si los intelectuales desaxés del Tercer Mundo son capaces de crear su propio centro, si consiguen resolver la alienación a que la historia los ha empujado, pueden convertirla en un recurso para percibir mejor al conjunto de elementos que conforman la cultura. Parados en su propio eje, pueden echar una mirada circular sobre su entorno, sin rendirse a la tentación del maniqueísmo fácil. Pueden evaluar mejor la naturaleza de la crisis capitalista, la paralización de los credos progresivos, el jihadismo y las formas elementales de resistencia al imperialismo, la presión mediática para acomodar las cosas al gusto del dominador... Y al mismo tiempo estarán en buena posición para volver la oración por pasiva, adueñándose de las tecnologías de la información a fin de explotar la amplitud del espacio cibernético e instalar en él un discurso contestatario.
Estamos inmersos en una materia histórica en fusión. La historia siempre ha sido movimiento, contradicción y sorpresas, elementos entre los cuales ha sido necesario introducir algún hilo ordenador para escapar del caos, pero nunca como ahora la variedad de los factores que la integran ha sido tan grande ni se han entrecruzado con tanta velocidad. Y pocas veces como hoy el escenario se ha visto privado de un sujeto histórico, de un protagonista capaz de prevalecer sobre los otros y desarrollar su propio proyecto. Se dirá que el capitalismo predomina; pero, ¿dónde está la burguesía? ¿Se puede considerar como tal a los cenáculos que digitan la política mundial desde el FMI, el Banco Mundial, la Comisión Trilateral o el grupo Bilderberg?
El sujeto histórico, el protagonista social preponderante que orienta el curso de las cosas a partir de sí mismo, ha estado constituido siempre por colectivos sociales más o menos grandes, más o menos conscientes de sus objetivos. La aristocracia, la oligarquía, el feudalismo, la monarquía absoluta, la burguesía y asimismo las vanguardias revolucionarias que proliferaron en el siglo pasado y asumieron por sí y ante sí la protesta de los estamentos sumergidos, interpretaban o creían interpretar el sentir de sectores o clases consistentes, mientras que hoy el concilio de los poderosos se parece más bien a un conciliábulo de conspiradores.
En este escenario los sectores de la intelligentsia que sean capaces de aferrar el sentido en que marchan las cosas, pueden generar una transformación del estatus quo y al mismo tiempo erigirse en un factor cada vez más indispensable para gestionar el mundo. El intelectual descentrado, pero no alienado, puede jugar un papel importante en esta tarea. El cognitariado, para usar una expresión acuñada por Alvin Toffler, tal vez no alcance a configurarse como una clase dirigente, pero por cierto podría influir para moderar o revertir la pulsión destructora que habita al capitalismo al final de su decadencia.
La lucha por la verdad
Nada de esto será posible, sin embargo, sin el apoyo de las masas de individuos que habitan el mundo. Sin que se conviertan en protagonistas conscientes de su destino y sin que acuñen una ideología y una concepción del mundo que les permita dotarse de metas y sensibilizarse ante un discurso constructivo. La herencia del marxismo y el pensamiento crítico ligado a él son decisivos en este sentido. El sistema vigente percibe este peligro y trata de rebatirlo con una imbecilización programada que utiliza el control de los mass media para saturar el espacio con un no-pensamiento excrementicio, que aturde y extravía los eventuales impulsos para romper el sojuzgamiento sistémico. No es que las masas crean a pies juntillas todo lo que se les ofrece (más bien al contrario, hay un generalizado escepticismo respecto de los valores que descienden desde arriba), pero ese material sirve en cualquier caso como un factor de desarme y confusión. La televisión (tal como se la manipula y no por sus potencialidades educativas y artísticas, que también existen) es el nuevo “opio del pueblo”.
La desinformación es un recurso maestro que se instrumenta para generar confusión y paralizar las oposiciones o desviarlas hacia terrenos donde sólo pueden hundirse o empantanarse. Y en este campo la excitación a la guerra de las civilizaciones reviste una importancia capital. Se trata de un concepto fraguado por intelectuales al servicio del sistema y que juega un papel muy definido para armar amenazas fantasmas, imposibles de circunscribir y capaces de fungir como óptimos pretextos para mantener a la opinión en un estado de inquietud que justifique los peores extremos en materia de represión interna y de agresiones externas.
La figura del terrorista con turbante, así como, en un plano inferior, la del narcoterrorista; la utilización espúrea del concepto de las “nacionalidades originarias”, que apunta a deshacer la débil estructura estatal de algunos países subdesarrollados; la explotación sensacionalista del efectivo peligro ambiental que se deriva de la sobreexplotación de los recursos del planeta, combinados con el estímulo hacia el consumo enfermizo, diseñan un panorama angustioso que concluye su círculo vicioso con el incremento de la inseguridad urbana y el acostumbramiento a una inestabilidad permanente, en la cual la presión de los desposeídos sobre las fronteras del mundo privilegiado añade un componente de urgencia que potencia los reflejos “defensivos” de este y le consiente multiplicar sus controles policiales sobre el planeta.
Esta agitación sin pausa y sin meta conviene al sistema-mundo. Pero no conviene a los pueblos que están sometidos a él. Para combatirla se hace imperativa una visión abarcadora que desentrañe los verdaderos motivos que subyacen a esa confusión y que no son otros que la necesidad del modelo neoliberal (o neoconservador, para ser más exactos) tiene en el sentido de promover el caos para perpetuar la concentración y maximización de la ganancia en unas pocas manos. Para esta composición de lugar de lo que se trata es no tanto de gobernar como de regir, no tanto de crecer como de subsistir. Esto es, de durar. De durar más allá de lo conveniente, alimentándose de sus víctimas. Este tigre envejecido no es un “tigre de papel”. Es una mala bestia con músculos todavía ágiles. El acaparamiento de los recursos financieros y tecnológicos lo dota de herramientas que sabe utilizar con astucia.
En Iberoamérica la nueva carta que tiene en sus manos y que se apresta a jugar sin escrúpulos es la de las “nacionalidades indígenas”. Como en todos los rubros que se han mencionado y que son utilizados como pretextos, en apariencia defensivos y humanitarios, para ejercer el control, el imperialismo se cuida muy bien de no poner en evidencia las responsabilidades que le competen en la generación del terrorismo, el racismo, la devastación ambiental, el auge de la delincuencia urbana o la salvaje explotación de la mano de obra indígena. En este último caso las preocupaciones humanitarias y las más que legítimas reivindicaciones de los pueblos sumergidos de la América profunda, son combinados o subsumidos con astucia en el concepto general del “choque de las civilizaciones” para fomentar la separación, la escisión de las endebles organizaciones estatales de los países latinoamericanos.(5)
A 200 años de la Independencia el proyecto del imperialismo sigue siendo el mismo. Ante las tendencias a unirse que empiezan a ostentar los países latinoamericanos, ante la aproximación de Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, la idea las naciones mapuche, quechua, aymará o maya empieza a ser destilada por los medios y a ser recitada por muchas personas de buena voluntad, que no alcanzan a comprender que pueden ser usados como “idiotas útiles” del imperio.
Hay una dimensión espiritual en la originalidad indígena que no debe ser desechada ni barrida y que reivindica hoy su derecho a la existencia. El problema es hacer que no se la confunda, contribuyendo en cambio a fraguar una Patria Grande de pueblos unidos en la diversidad y también en la libertad para mezclarse sin cortapisas, donde el factor centrípeto entre esas diversidades será la común herencia iberoamericana. Desechar esta, en nombre de particularismos susceptibles de ser maniobrados por los expertos en la desestabilización de las sociedades emergentes, es suicidarse.
En este plano también la natural tendencia latinoamericana al entrecruzamiento y la fusión, se perfila como una ventaja que puede contribuir a anular la presión imperialista. Los pueblos iberoamericanos o indoamericanos se caracterizan por su permeabilidad. La conquista española, con ser brutal, estuvo muy lejos de la negación de las culturas indígenas que caracterizó a la expansión anglosajona en América del Norte y que remató en el exterminio sistemático de las poblaciones nativas, como si de animales se tratase. Los españoles, de confesión católica, creían que los indios eran criaturas a convertir, e instalaban las catedrales sobre los cimientos de “los altares de la idolatría”, mientras que la colonización puritana era perfectamente indiferente a los cultos animistas y le importaba un adarme la salvación o no de unos individuos a los que no consideraban como sus hermanos en Cristo. (6)
La explotación de la mano de obra indígena de parte de los españoles fue indefendible y los agravios cometidos contra ella fueron innumerables; pero hubo una resistencia proveniente de arriba dirigida a moderar esos extremos, como la expresada por fray Bartolomé de las Casas y, sobre todo, hubo una predisposición a la sexualidad anárquica, que no se preocupaba en establecer distingos rígidos entre las razas a la hora de gestar hijos, que nada tenía que ver con la separación estricta entre seres superiores e inferiores que informaba a los colonos angloescoceses y que les hacía ver como frutos malignos y testimonios indeseados del pecado a los mestizos que resultaban de unos acoplamientos que juzgaban poco menos que contra natura.
Por el contrario, la mezcla de razas en la América latina, a la que se sumó la aportación de los negros ingresados como mano de obra esclava, fraguó un universo social mezclado en sus esencias, que está muy en diapasón con las exigencias del universo multiétnico y multicultural que ya está imponiendo la globalización.
“La guerra de las civilizaciones”, por su concepto mismo, excluye este tipo de entendimiento. La presión de la demografía y la mera y evidente evolución de las cosas tal como se puede evaluar a partir de lo que acontece en el “limes” entre el primer mundo y los que lo siguen, exigirá empero una actitud mucho dúctil y flexible frente al fenómeno aluvional de la mezcla de razas. Y en este sentido Iberoamérica está bien predispuesta.
¿Guerra de civilizaciones o síntesis cultural?
El presente tiende al sincretismo. Es un desarrollo inevitable, que va asociado al carácter nivelador de la globalización. Provisoriamente esta es capitalista, por lo que no puede menos que exacerbar las divisiones entre ricos y pobres, y cavar lo más hondamente que pueda el hiato entre las culturas. Pero esta es una ruta direccionada al abismo. La necesidad está en el diálogo entre las culturas, no en su oposición.
Como ocurre en el caso de los intelectuales, para el mundo hoy la tarea está en asumir y hacer florecer el desgarramiento. El primer requisito para ello es comprenderlo. De ahí que los pensadores ubicados a caballo de dos mundos sean, como decíamos antes, los más capaces de desentrañar las claves del problema. Entre los latinoamericanos esta es una tarea urgente y de gran responsabilidad. Se dispone de los instrumentos de análisis para hacerlo y de los antecedentes históricos que abonan el intento. La batalla librada por los intelectuales argentinos de la Izquierda Nacional es un ejemplo de esta determinación por liberarse de la versión canónica de nuestra historia y de nuestra realidad.
En el presente ese canon oligárquico ha sido reelaborado y se ha fundido con una industria cultural totalitaria que apela a los métodos de marketing a escala planetaria para atontar al público. Pero existe una predisposición clara a recabar la verdad entre el público que puede ir erosionando tales convenciones. Se trata de un terreno riesgoso, pues puede ser aprovechado por los propaladores del régimen como una forma de diluir las interrogaciones fundamentales en una charlatanería difusa, del tipo de “¿Cuál es el gen argentino?”, capaz de acoplar las personalidades más discordantes en un cotejo artificioso. Por ejemplo, midiendo a Borges con Favaloro. Pero incluso en este ámbito sensacionalista se infiltra la curiosidad del público, haciéndolo trascender de esos móviles crematísticos para proyectarlo a un campo de consideraciones más serio. La sed de aprender, una vez despertada, no puede satisfacerse con nimiedades y es probable que la curiosidad busque fuentes más profundas para abrevar en ellas.
El mundo de la comunicación es hoy tan amplio que el silenciamiento que se operara en el pasado respecto de las preguntas esenciales no podrá evitar que esos interrogantes se filtren y encuentren respuestas.
La búsqueda de un centro para pararnos y echar una mirada en derredor puede hacer que lo encontremos. Y entonces el mundo se nos revelará en su verdadera perspectiva y nos permitirá actuar sobre él.
Notas
1) José Martí, Manuel Ugarte, Enrique Rodó, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Octavio Paz, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torrre, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Jorge Abelardo Ramos, Juan José Hernández Arregui, Jorge Enea Spilimbergo, Alberto Methol Ferré, Helio Jaguaribe, Leopoldo Zea, Luis Alberto Muniz Bandeira, Alfredo Terzaga, Norberto Galasso, Roberto Ferrrero, José María Rosa, Augusto Céspedes, entre otros, son el testimonio de una corriente de pensamiento, universal y autóctono a la vez, capaz de reflexionar sobre la evolución de la historia iberoamericana recapitulando sus episodios y fundiéndolos en una visión global pero autónoma de su crisis. Muchas de sus tesis no gozaron ni gozan de difusión o buena prensa, lo cual no es ninguna casualidad.
2) Pierre Drieu La Rochelle, Sur les Écrivains, Gallimard 1964, pág. 151.
3) "Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia: la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga".
4) Conviene sin embargo no confundir esta recuperación con el anecdtario banal de que los rodea cierto historicismo light, muy corriente en estos días, más interesado en el mercado editorial que en la historia y que, más que por los móviles generales que giaron la conducta política de esos personajes se preocupa por describirlos en zapatillas o, peor aun, en pantuflas.
5) A esto se suma el viento que sopla en las velas del regionalismo del privilegio: es el caso del Oriente boliviano y de los señoritos de la "blanca" y rica Santa Cruz opuestos al presidente "cholo" Evo Morales, que trata de rescatar a su país del feudalismo y del encierro para conectarlo a una dimensión sudamericana más justa y viable. Las tensiones centrífugas en Bolivia pueden ser el primer capítulo de un nuevo ensayo fragmentador del continente, frente al cual será necesario estar preparados para batirse en todos los terrenos, incluido el militar.
6) Leopoldo Zea; Filosofía de Historia Americana, FCE, capítulos III y IV.