
A un siglo del estallido de la primera guerra mundial
¿Era inevitable la guerra?
Así pues, promediando 1913, los datos de un conflicto mayor estaban sobre la mesa. Ahora bien, ¿era inevitable la guerra?
Hay muchos, sobre todo en tiempos recientes, que opinan que no. Según este punto de vista Alemania, que era el factor dinámico de la política europea porque experimentaba un fortísimo crecimiento que la incitaba al expansionismo, hubiera debido moderar sus ambiciones y acomodarse a un rol más modesto del que pretendía. Las opiniones que se formulan a posteriori de los hechos siempre están influidas por el desenlace de estos, y si se ve lo que resultó del ciclo de guerras que se inauguró en el 14 y terminó recién en 1945, parece indudable que ese hubiera sido el camino más sabio y conservador. Pero este planteo (que es sobre todo el de la historiografía liberal anglosajona) tiende a disimular que, en ese período, se dirimió una etapa del conflicto por la hegemonía global que aun está en pié, con protagonistas cambiados a medias; y tiende a ignorar, también, que la naturaleza del sistema que ha hecho avanzar y sustenta al mundo moderno, el capitalismo, es en sí misma conflictiva e influye de manera decisiva en la forma en que evolucionan las pulsiones psicológicas de los grupos dirigentes, así como en las inquietudes y reivindicaciones, alternativamente moderadas o tempestuosas, pero siempre presentes, de las masas que son la materia de este enorme trasiego.
Que se nos perdone el oxímoron, pero cabe decir que el enfrentamiento de 1914 tal vez no fuera fatal, pero que sí era inevitable, más tarde o más temprano, dadas las características de las corrientes económicas y la psicología de las clases dirigentes. Los capitostes del Imperio inglés, los financistas de la City y los beneficiarios del orden colonial sentían que estaban amenazadas las bases de su predominio: la pax britannica que se había establecido después de siglos de guerras en Trafalgar y Waterloo, estaba cuestionada por la presencia de un competidor dotado, en potencia, de los recursos necesarios para fundar una nueva hegemonía.
Los británicos estaban dispuestos a negociar transacciones parciales en el balance global, pero de ninguna manera iban a tolerar la existencia de un poder que comprometiese su rol de Primus inter pares. A esta divergencia esencial se sumaban las ambiciones y la emulación de otras naciones capitalistas. Alemania en primer lugar, desde luego, donde se había aposentado una psicosis de cerco a la cual ella misma había contribuido con sus imprudencias, pero que no por eso dejaba de ser consecuencia de una real presión externa. Estimaba el estado mayor alemán que para 1917 Rusia habría mejorado sus comunicaciones ferroviarias y llegado a un nivel de desarrollo productivo y de rearme que la perfilaría como una amenaza insuperable si se la conjugaba a la fuerza de sus aliados británicos y franceses. Y más atrás se adivinaban las aspiraciones de las restantes potencias, como Japón, Italia y Estados Unidos. El gigante trasatlántico era ya la primera economía mundial, se vinculaba con lazos financieros a todo el mundo, tenía un agudo sentido de su “destino manifiesto” y, tras construir su unidad y avanzado hacia el extremo oriente con su implantación en las Filipinas, se aprestaba a saltar sobre el mundo.
Añadamos a esto los materiales explosivos y los detonadores que se amontonaban en el suelo de Europa, como los conflictos balcánicos, las pulsiones disruptivas de los imperios ruso, austrohúngaro y turco, y la obsesión de la revancha en Francia, que no perdonaba a Alemania haberle arrebatado sus provincias orientales tras la guerra franco-prusiana de 1870, y se hace evidente que la paz no tenía muchas posibilidades de mantenerse. La guerra preventiva había ingresado al cálculo de los estados mayores de las potencias centrales, Alemania y Austria, pero también era verdad que respondía a una concepción similar, la del Foreign Office, en el sentido de construir, de forma progresiva y en sordina, una política pensada para frenar y en última instancia cancelar a una Alemania a la que se percibía como una amenaza. Como lo había fijado el memorándum Crowe, que citáramos en el primer capítulo de este trabajo, la estructura y no el motivo era lo que determinaba la estabilidad. Esto es, según el comentario de Henry Kissinger a ese aserto, que “en esencia las intenciones de Alemania no importaban; lo que importaban eran sus posibilidades”.
La social- democracia
La naturaleza del peligro había sido diagnosticada ya a fines del siglo XIX por las corrientes alternativas de pensamiento político, encarnadas en el marxismo y el anarquismo. Del crecimiento de la clase obrera, de su cada vez mayor influjo y peso en la producción, y de la gestación de intelectuales y políticos de origen pequeño burgués que se interesaban en su suerte, habían nacido los partidos socialistas. La socialdemocracia se constituyó por aquel entonces en una fuerza con la que había que contar. Sus corrientes se diferenciaban de las anarquistas por el hecho de que privilegiaban la actividad política por encima de la acción directa, y porque se esforzaban por desarrollar el instrumento racional del pensamiento crítico a partir del sistema elaborado por Marx y Engels. En su seno se reconocían tendencias que se diferenciarían dramáticamente en años posteriores, pero que de momento parecían acordarse al menos en un tema: la necesidad de impedir la guerra, en la cual la carne de cañón sería suministrada en su inmensa mayoría por las clases populares, arrojadas a una matanza cuya mecánica no iba a ser otra que la política de poder y cuya meta era la victoria de una casta de explotadores imperialistas sobre otra de iguales características.
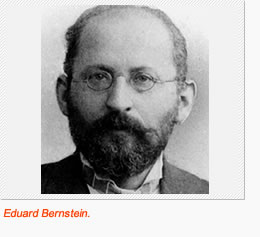 Las diferencias que separaban a las diversas corrientes socialistas agrupadas en la Segunda Internacional radicaban sobre todo en la metodología para llegar al gobierno. Estaban los “revisionistas”, como el alemán Eduard Bernstein, que estimaban poder conseguir ese objetivo por la vía electoral y a través del parlamentarismo burgués, sin vulnerar el marco capitalista; y estaban quienes pensaban que sólo el derrocamiento del sistema capitalista abriría el paso a un verdadero socialismo. Pero incluso dentro de esta corriente a la que satisfacía denominarse ortodoxa, las divergencias eran muchas. En especial entre los socialistas provenientes de Rusia y de los territorios dominados por ella.
Las diferencias que separaban a las diversas corrientes socialistas agrupadas en la Segunda Internacional radicaban sobre todo en la metodología para llegar al gobierno. Estaban los “revisionistas”, como el alemán Eduard Bernstein, que estimaban poder conseguir ese objetivo por la vía electoral y a través del parlamentarismo burgués, sin vulnerar el marco capitalista; y estaban quienes pensaban que sólo el derrocamiento del sistema capitalista abriría el paso a un verdadero socialismo. Pero incluso dentro de esta corriente a la que satisfacía denominarse ortodoxa, las divergencias eran muchas. En especial entre los socialistas provenientes de Rusia y de los territorios dominados por ella.
En los países occidentales, en Francia, en Inglaterra o en Alemania, el debate ideológico discurría por carriles moderados. Había un alto nivel intelectual en la social democracia y al mismo tiempo existía la conciencia de que plantear allí la revolución “tout court”, sin rodeos, no tenía viabilidad política. No sólo por el peso del estado burgués, con su parafernalia de prensa, empresas, fábricas, sistema educativo, reaseguros legales y fuerzas de seguridad puestas a su servicio, sino porque el elevado nivel económico alcanzado por esas sociedades consentía lo que hoy se denominaría el “efecto derrame” y muchos sectores de la clase obrera en algo eran favorecidos por este. Claro que ese nivel económico del sector dominante no nacía solo: era la consecuencia de la existencia de un mundo colonial y de mercados semicoloniales de los cuales se devengaban ganancias que se repartían –de manera muy desigual, pero se repartían- en las sociedades metropolitanas, lo que permitía aceitar un poco las contradicciones sociales. Al menos, hasta hacer que el problema del asalto al poder no se visualizara como una opción realista.
No sucedía así con las corrientes del socialismo que llegaban a la Segunda Internacional desde los países del Este, de Rusia y de su Hinterland en particular. El descontento era allí mucho mayor porque la sociedad estaba enredada aun en las telarañas del sistema feudal. No había habido revoluciones agrarias ni revoluciones burguesas y el zarismo era un sistema opresor de las nacionalidades que formaban parte del imperio. Esto era aún más insoportable en aquellas que se encontraban más próximas a un nivel de evolución europeo, como en el caso de los polacos. La pesadez de las articulaciones burocráticas y el oscurantismo del círculo áulico trababan y hacían enormemente trabajoso cualquier intento de reforma.
El clima europeo en 1914 estaba recorrido por las rivalidades nacionales, la puja por los mercados externos, las tensiones sociales y raciales, y el temor mutuo que generaban las expectativas bélicas o revolucionarias. En este contexto era lógico que el tema de la guerra preventiva adquiriera peso entre quienes sentían que jugaban contra el tiempo. Por ejemplo los estados mayores de Alemania y Austria. Las potencias como Francia y Gran Bretaña, cuyas alianzas y manejos habían contribuido mucho a subir la presión, estaban conscientes de esta y predispuestas a reaccionar ante cualquier amenaza.
El polvorín estaba colmado; sólo faltaba la chispa que produjera el estallido.