
A un siglo del estallido de la primera guerra mundial
La revolución rusa de 1905 fue un anticipo o un ensayo general de lo que ocurriría 12 años más tarde, cuando cayó el zarismo. La guerra con Japón engendró a la revolución o, si se quiere, precipitó las contradicciones sociales en presencia que, en el cuadro de la conmoción, el sufrimiento y la humillación nacional derivados de las derrotas en el Lejano Oriente, se transformaron en vehementes protestas que rompieron el estatus quo impuesto por un régimen antidemocrático, autocrático y rígido. 1917 vería multiplicarse y agigantarse fuera de toda medida este proceso, por cuanto se encuadraba en un conflicto gigantesco, a la escala del globo; pero su principio rector iba a ser el mismo que el que afectó a la insurrección de 1905.
Al malestar de la masas campesinas se sumaba, desde antes de la guerra con Japón, el descontento más peligroso de un proletariado de nuevo cuño. El desarrollo tardío de la industria rusa la había llevado a saltarse etapas y a concentrarse en enormes establecimientos situados en unas pocas ciudades; en San Petersburgo y Moscú, principalmente. La masa obrera agrupada en esas fábricas, explotada sin misericordia, reclamaba mejoras en sus condiciones de vida. El régimen zarista, torpe y lento como era, poseía sin embargo un sofisticado aparato de inteligencia; precisamente porque recababa de su experiencia histórica una práctica que hacía de la policía su principal instrumento de gobierno. En el caso del zarismo en la época de Nicolás II, esa policía política se llamaba Ojrana, y solía infiltrar los partidos revolucinarios con agentes dobles. Estos informaban a las autoridades, orientaban su acción dentro de las organizaciones revolucionarias de acuerdo al consejo del servicio secreto o, incluso, en ciertas ocasiones, según lo que ellos entendían como más conveniente para consolidar su posición dentro del partido. Sus delaciones a veces sacaban de escena a sus rivales internos, permitiéndoles ascender en los rangos de la agrupación en la que se habían infiltrado. Unos arrestos oportunos generaban la oportunidad de trepar en la escala. En ocasiones esos individuos podían empujar a la organización militar del partido a realizar actos que fungían como provocaciones y permitían que el estado endureciera la represión. Incluso algunos diferendos entre el aparato policíaco y los elementos más moderados del aparato de gobierno zarista se resolvieran por una vía indirecta pero expeditiva: el asesinato. La Ojrana podía disponer, sin mostrar la mano, de políticos allegados al gobierno que por una u otra razón no se ajustaban a sus expectativas y eran juzgados como peligrosos reformistas. Las redes de la oposición clandestina no ignoraban del todo esos procedimientos, y ello producía a veces peripecias personales de corte rocambolesco o que incluso hubieran merecido ser tratadas por Dostoievsky.[i]
En otros casos, la Ojrana generaba organismos que se proponían como una suerte de sindicatos oficiales. Se buscaba extraviar los reclamos populares orientándolos hacia el antisemitismo por un lado (los pogromos conocieron un período de auge por esos años) o encuadrándolos en sindicatos manipulados por la policía política. Se potenciaba entonces a figuras capaces de concitar la adhesión de las masas agrupándolas en torno a consignas que se suponía iban diluir su combatividad en una religiosidad que podía hacer presa en su mente campesina y tradicionalista. La figura del zar, “el padrecito de todas las Rusias”, era aun muy popular por entonces y las masas no estaban predispuestas a cuestionarla.
Los procedimientos clandestinos, sin embargo, tanto en un bando como en otro, pueden conducir a resultados inesperados. El pope Gueorgi Gapon, quien había sido cooptado por la Ojrana para liderar una asociación de trabajadores fabriles en San Petersburgo, el 22 de enero de 1905 (según el calendario gregoriano; el 9 de enero según el ortodoxo) encabezó una multitudinaria y pacífica manifestación que se dirigió al Palacio de Invierno para presentar un pliego de peticiones al zar. En la inmensa explanada que se extiende entre el Hermitage y el Estado Mayor –uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos del mundo- la multitud fue fusilada a mansalva por la infantería y sableada luego por la caballería cosaca en una jornada que se conoció como el “Domingo Sangriento”. Las víctimas se contaron por centenares. Daba comienzo así la primera revolución rusa.
La naturaleza sacrosanta de la figura del zar se hizo pedazos. El país estalló por todos lados. Las derrotas, la carnicería en el frente, el hambre, la indignación por la estolidez sanguinaria del poder, promovieron manifestaciones, huelgas, atentados terroristas y levantamientos campesinos, a lo que se sumó la rebelión de la flota del Mar Negro y la formación del Soviet de Diputados Obreros en San Petersburgo. En el ámbito rural los campesinos invadieron tierras de la nobleza, derribaron sus árboles y cortaron su heno. Luego empezaron a lanzar ataques contra sus posesiones, prendiendo fuego a sus mansiones, asesinando a los terratenientes u obligándolos a huir.[ii] En el curso de los meses siguientes al “Domingo Sangriento” el gobierno zarista casi perdió el control del país. Sólo el ejército escapó –relativamente- al contagio. En octubre una huelga general paralizó al país. El 17 de ese mes el zar, quien a regañadientes había consentido poner al frente del gobierno a un político reformista, el conde Witte, concedió el Manifiesto de Octubre, que admitía la formación de partidos políticos, instituía el sufragio universal y creaba la Duma, un cuerpo parlamentario similar a los existentes en Occidente.
 La reacción ante el anuncio combinó la alegría con la desconfianza. Quien se convertiría poco después en presidente del Soviet de San Petersburgo, el joven León Trotsky, rasgó ante la muchedumbre el papel que contenía el decreto gubernamental y advirtió sobre su carácter engañoso. “El manifiesto del zar no es sino una hoja de papel. Nos lo ha dado hoy, nos la quitará mañana para hacerla pedazos, como yo desgarro en este momento, ante vuestras miradas, este papelucho de libertad…”[iii]
La reacción ante el anuncio combinó la alegría con la desconfianza. Quien se convertiría poco después en presidente del Soviet de San Petersburgo, el joven León Trotsky, rasgó ante la muchedumbre el papel que contenía el decreto gubernamental y advirtió sobre su carácter engañoso. “El manifiesto del zar no es sino una hoja de papel. Nos lo ha dado hoy, nos la quitará mañana para hacerla pedazos, como yo desgarro en este momento, ante vuestras miradas, este papelucho de libertad…”[iii]
Enérgicas palabras, pero todavía faltaba mucho para que pudieran fructificar en el abatimiento de la tiranía. La burguesía y la clase media saludaron con alegría el manifiesto constitucional. El dictado de ese documento dividió a la oposición al régimen. Los partidos revolucionarios –los socialdemócratas y los socialistas revolucionarios perdieron parte del apoyo que derivaban de la clase media. Los social demócratas, divididos en dos bandos, bolcheviques y mencheviques, y los social revolucionarios, prosiguieron con la agitación y encontraron en el consejo de obreros (Sóviet) una palanca eficaz para hacerlo. Pero los sectores menos radicales se dejaron seducir por la oferta del zar o prefirieron agarrarse a ese clavo ardiente antes que correr el riesgo de profundizar la lucha. El movimiento revolucionario dio su canto del cisne al ser derrotada la huelga general de Moscú, en diciembre. El levantamiento, fogoneado por los partidos revolucionarios y respaldado por la población obrera, convirtió a la ciudad en un campo de batalla, pero gobierno apeló a todo su poder de fuego para domar la insurrección, utilizando incluso la artillería para reducir los reductos insurgentes en el distrito obrero de Presnia.
La derrota de Moscú facilitó la remoción de las figuras más transigentes del régimen zarista. En su lugar se encaramaron al poder quienes se encontraban en mejor sintonía con el enconado resentimiento del monarca y de la corte. En la estela del ablande de la opinión pública por la represión en Moscú, la monarquía procedió a reprimir con ferocidad al movimiento obrero y a las insurrecciones en la flota. Fue en ese momento que aparecieron las bandas terroristas llamadas “Los cien negros”, especializadas en buscar el dominio de la calle, agrediendo a las manifestaciones socialistas y multiplicando los pogromos contra los judíos, a modo de ominoso preanuncio de las SA y los camisas pardas que coparían las calles de Berlín y Munich en los años 20 y 30. Las centurias negras eran una proyección paramilitar de la Unión del Pueblo Ruso, una fuerza antiliberal, antisocialista y antisemita que defendía la restauración de una autocracia popular semejante a la que supuestamente había existido antes de que “Rusia fuera conquistada por los intelectuales y los judíos”[iv]. El zar expresaba su personal simpatía por esta agrupación usando la insignia de la Unión.
Los años posteriores a 1906 fueron de retroceso del movimiento revolucionario. A pesar de la estolidez del zar, el régimen consiguió establecer una especie de equilibrio transitorio, ayudado en esto por las reformas del ministro Stolypin, quien por un lado redujo drásticamente y por decreto la representación de los partidos progresistas en la Duma, convirtiéndola en un parlamento de opereta, y por otro se lanzó a una reforma agraria que apuntaba a crear una base capitalista en el campo. “Stolypin comenzó a interesar al capitalismo en la agricultura, a desarrollar la separación de clases en los pueblos, a romper el mir [v] comunal, a crear una nueva clase de propietarios campesinos dotados del sentido de la propiedad como punto de apoyo rural del orden existente”.[vi]
Como señala Wolfe, estas reformas, de haber continuado en el tiempo, en dos décadas más hubieran transformado Rusia hasta tal punto que no habría existido ninguna posibilidad de levantamiento revolucionario. Lenin veía este proceso como una carrera contra el reloj entre las reformas de Stolypin y el próximo levantamiento. De hecho, cuando en 1917 el líder bolchevique incitó a los campesinos a apoderarse de la tierra, tres cuartas partes de esta se encontraban ya en sus manos.[vii]
A cortar este proceso concurrieron dos hechos. El primero fue el asesinato del ministro, el 14 de setiembre de 1911, por obra de un terrorista social revolucionario. El otro fue el estallido de la guerra mundial, en 1914. El asesinato se estima fue fruto de esos ambiguos tramados policiales a los que nos hemos referido más arriba. Nunca se lo supo de cierto, pero los círculos más atrasados y oscurantistas de la corte detestaban a Stolypin y pudieron empujar su asesinato. A esta conspiración pudo también haber contribuido el odio del responsable de la organización militar de los socialistas revolucionarios, el agente doble de origen judío Yevno Azev, quien podría haber decretado el asesinato en represalia por la persecución a la que eran sometidos sus hermanos de raza por las hordas parapoliciales del gobierno zarista.
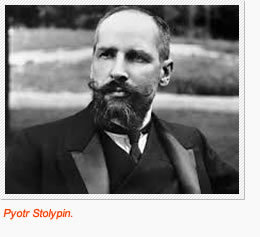 Pero la muerte de Stolypin difícilmente hubiera podido contener el proceso de reformas que él había desatado, si no hubiese sido por la irrupción de la guerra. Lenin mismo había estimado que la tendencia revolucionaria se había estancado y que era dudoso que recobrara fuerza, a menos que se produjese un cataclismo bélico. “Pero es muy difícil que Nicky y Willy –por el emperador Nicolás y el Kaiser Guillermo- nos den el gusto”, concluía. Por una vez, se equivocaba.
Pero la muerte de Stolypin difícilmente hubiera podido contener el proceso de reformas que él había desatado, si no hubiese sido por la irrupción de la guerra. Lenin mismo había estimado que la tendencia revolucionaria se había estancado y que era dudoso que recobrara fuerza, a menos que se produjese un cataclismo bélico. “Pero es muy difícil que Nicky y Willy –por el emperador Nicolás y el Kaiser Guillermo- nos den el gusto”, concluía. Por una vez, se equivocaba.
